¿Cómo definir la era que comienza con la irrupción de la sociedad civil a raíz del terromoto de 1985, que pasa por el cataclismo electoral de 1988 y transcurre por la reforma política de 1996, la cual permite a la izquierda propiciar la alternancia de los poderes locales en el Distrito Federal, y a la derecha (en el año 2000), la alternancia en el centro mismo del poder nacional, la Presidencia de la República? Un periodo que cubre un cuarto de siglo, acaso dos generaciones, debería ser ya objeto de una reflexión más meticulosa, si es que realmente se quieren formular respuestas menos apasionadas a una pregunta que marca y define cualquier versión de la historia del tiempo presente. A saber: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
A mediados de los años 90 del siglo pasado surgió un debate (ver, por ejemplo, www.fractal.com.mx, número 12) que enfrentaba más que dos definiciones distintas, dos voluntades (si no opuestas, sí contrapuestas) que contendían por imprimir una dirección particular al complejo proceso de cambios que se había iniciado con el derrumbe de la mayoría constitucional priísta en las elecciones del 88. De un lado, se distinguían quienes veían en la conformación del nuevo sistema electoral, la gradual apertura de la opinión pública y el ascenso de los partidos de oposición al PRI, el comienzo o la posibilidad de una efectiva historia de transición política democrática. Para entonces, el concepto era todo menos nuevo. Había emergido, hacia finales de los años 70, de las reflexiones sobre las sorpresivas transformaciones que habían modificado la geografía política de los países del Mediterráneo europeo (España, Portugal y Grecia). Por primera vez, y de manera insólita en la historia moderna de Occidente, la caída de dictaduras tan ancestrales como las de Franco o los militares portugueses, habían desembocado en regímenes democráticos sin pasar por la pesadilla de guerras y confrontaciones civiles, sino a través de reformas graduales y relativamente pacíficas. Transición significaba –y en cierta manera sigue significando– una ruptura radical con el antiguo orden autoritario puesta al servicio de la invención y la producción de un tejido social capaz de garantizar una distribución más justa de oportunidades y las opciones sociales para la mayoría de la población.
Del otro lado, en el debate mexicano de los 90, se encontraban quienes veían en los cambios que sucedieron, primero en algunos estados de la República, después en las elecciones del Distrito Federal, y por último en los comicios presidenciales, una suerte de gran ajuste o reforma al viejo orden priísta, ya que tan sólo introducía un nuevo principio de alternancia en el Poder Ejecutivo y la emergencia de prácticas parlamentarias que acotaran su tradicional y excesiva juridicción. Cambios que básicamente mantenían intactas las principales maquinarias jurídicas, políticas e institucionales del viejo orden.
A dos décadas del inicio de ese proceso, se podría acaso extraer un balance sobre cuál de estas dos definiciones se ajusta más a la descripción de las transformaciones que han propiciado la situación actual por la que atraviesa el país. Algunos rasgos son más que evidentes.
Mantener la idea de que se trata de un fenómeno que puede ser entendido desde el horizonte teórico e histórico de las transiciones democráticas equivale a sumergirlo en una suerte de fata morgana conceptual. Es decir: equivale a ideologizarlo.
En 2010, los indicios de una transición son, en rigor, escasisísimos.
En primer lugar, el paso de un régimen presidencial autoritario a un orden presidencial parlamentario (que no necesariamente democrático).
Es indicativo cómo tres de las cuatro versiones sobre la nueva reforma política (la de Felipe Calderón, la del PRI y la de Peña Nieto) coinciden esencialmente en un punto: fortalecer el tutelaje presidencial, el presidencialismo. Después de más de 15 años de conflictos, confrontaciones, choques y malentendido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, conflictos que denotaban la tendencia a conformar una efectiva división de poderes, quienes se muestran como los ganadores son aquellos que pretenden hoy restaurar la tradición más antigua del país, la del hombre fuerte en la Presidencia. Un ejemplo: la propuesta de una segunda vuelta electoral en las elecciones próximas para la Presidencia. Hoy, en abril de 2010, hablar de segunda vuelta es garantizar o querer garantizar un candado que asegure que el ganador se encontrará entre las filas del PRI o las del PAN. Es decir, un ganador que asegure a las actuales elites que seguirán gobernando después de 2012. Pero son ellas precisamente quienes desvirtuaron el proceso de transición.
En segundo lugar, la cultura priísta, lejos de ser una supervivencia, se ha convertido en un punto de referencia central para toda la clase política. Una cultura que ha permeado a todos los partidos políticos y las nuevas instituciones que nunca logran, por ello, ser efectivamente nuevas.
En tercer lugar, la convergencia entre el PRI y el PAN, que ha gobernado el país en las últimas décadas, ha retraído a la sociedad a una época incluso previa a la institucionalización posrevolucionaria. Los años en que solían confundirse las armas de la política con la política de las armas. ¿O existe otra manera de entender que en todos los comicios locales que aguardan elecciones para gobernador se acumulen asesinatos de civiles y ciudadanos, ahora en nombre del narco?
En suma, más que una transición democrática, el país ha pasado, hasta ahora, por una era de la alternancia: lo viejo, con algunas reformas, sigue imponiéndose sobre cualquier atisbo de lo nuevo.
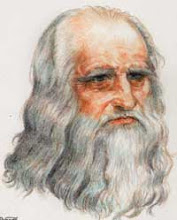
No comments:
Post a Comment