De cómo Max Weber se extravió en el
Nuevo Mundo. Algunos sociólogos en América Latina, que en México se reducen a un puñado de ideólogos, han convertido la teoría de Max Weber sobre el Estado moderno en una suerte de dogmático manual o caja registradora de categorías predecibles para
explicarlos avatares por los que atraviesa, desde hace un par de décadas, la construcción de lo público en el subcontinente. La diferencia entre la sociología y la ideología reside, a mi entender, en que la primera se propone decodificar, o descifrar o, en última instancia, interpretar fenómenos sociales; mientras que la labor de la ideología consiste en justificar y legitimar las acciones de los agentes que conforman esos fenómenos.
La teoría de Weber, que es tan antigua como el siglo XX, entiende el Estado como una institución que desempeña múltiples funciones. Sus actividades pueden abarcar o abarcan la educación, la economía, la salud, el transporte, etcétera. Pero todas estas funciones encuentran en la sociedad un correlato de quienes las desempeñan de múltiples maneras. Si el Estado provee educación, también han existido –y existen– órdenes que, sin pertenecer a su esfera, lo han hecho de varias formas, como la Iglesia, las asociaciones civiles o la educación privada
. La producción de dinero, por ejemplo, que uno imaginaría en manos estrictas del Estado, no lo está en realidad: si pensamos que los cheques, los bonos, las acciones son formas de dinero, eso significa que la banca, las cajas de ahorro e incluso las cooperativas participan de su producción y autorreproducción. Hay instituciones públicas de salud, pero también las hay privadas, comunitarias o informales, como las redes de curanderas y curanderos que apoyan a los más humildes. Pero lo que distingue al Estado por encima de todas las otras instituciones, es decir, la función que ningún otro poder cuenta con la legitimidad para desempeñar, es la de asegurar o intentar asegurar el monopolio público sobre la violencia. Nadie más que el Estado puede fincarse en esa prerrogativa. Y del éxito o no que tenga en esa tarea, depende que produzca el orden de su propia legitimidad y, con ello, que se convierta en una garante del accionar de la sociedad.
Pero la historia de las Américas (acaso con excepción de Canadá y Costa Rica) no confirma esta teoría. En Estados Unidos, el Estado nunca logró hacerse de ese monopolio. Incluso hoy, los ciudadanos estadunidenses pueden adquirir libre y legalmente armas. No sólo para garantizar su defensa propia, sino (tal y como reza el mantra más antiguo de la mitología estadunidense) para oponerse a cualquier forma de tiranía
. No por ello Estados Unidos dejó de transformarse en la potencia más moderna del siglo XX. Los caminos que ligan a la modernidad con las formas de la violencia son un capítulo abierto por estudiar. En México, el Estado nunca logró –ni ha logrado hasta la fecha– ejercer ese monopolio. Las diversas variantes de la violencia privada o social han servido frecuentemente como diques para contener la arbitrariedad de la violencia pública. En rigor, el poder en México se ha constituido sobre un complejo y diverso arreglo, en el que los territorios de lo público, lo privado y lo civil de la violencia frecuentemente se desvanecen y confunden, transformando el estado de derecho en un estado de angustia social permanente.
Ya en el terreno de la retórica de la política, la teoría de Weber ha sido vindicada por quienes piensan que explica
(y obviamente justifica) las acciones de gobiernos, como el que encabeza el PAN en México, en su lucha contra el narcotráfico, el de Colombia con Uribe, en su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla a la vez. La discusión de los postulados de Weber es un capítulo aparte de la reflexión política, interesantísimo en sí. Pero lo que resulta evidente es que la actual dirección que se la ha impuesto a la política del Estado mexicano es la de negociar su función en el derrame de la violencia actual, no la de terminarla. Como si la acción de las fuerzas públicas estuviese dedicada a colonizar los terrenos del narcotráfico y del crimen, más que a suprimirlos.
¿Guerra
o estilo de gobernar”? Pensar que el narcotráfico y los daños que causa pueden reducirse matando a los narcotraficantes equivaldría a creer que el alcoholismo podría erradicarse matando a los dueños de la Bacardí. Un oxímoron. La diferencia no tiene que ver con el objeto del consumo, sino con su estatuto social. El alcohol es legal, las otras drogas no lo son. Pero eso ni siquiera es lo relevante. El dilema es que se trata de una guerra sin objeto
y, sobre todo, sin sujeto
. Como si el objetivo de la guerra fuera la guerra misma. ¡O es casual que frente a cada gran reto que enfrenta el gobierno, ya sea un alza de precios, sea una crisis política, ya sea una movilización social, siempre reaparece la guerra (contra el narco) como el protagonista central de la política nacional? Esa suma de casualidades es inverosímil.
El cuerpo o la última trinchera de la representación. En el conflicto contra Iraq, la televisión estadunidense decidió omitir las escenas que muestran el más radical de los saldos de una guerra: la muerte. No hay duda de que sirvió para legitimar esa terrible campaña de invasión. En la guerra contra el narcotráfico en México, se ha seguido la estrategia exactamente contraria: la muerte se sigue, en imágenes, hasta su última y más detallada impiedad. Como si encontráramos a diario, en las pantallas y la prensa, la escenificación del primer capítulo de Vigilar y castigar, de Foucault, en el que se muestra por qué en el antiguo régimen el sacrificio público era esencial para legitimar a los dos cuerpos del rey
: uno providencial, y el otro material. No hemos vuelto al antiguo régimen, pero sí a sus métodos. Porque una guerra sin sujeto
sólo puede estar fundada no en la reflexión ni en la aprobación, sino en la adhesión angustiosa producidas por las fábricas del riesgo. Porque los espectáculos de la adhesión nulifican cualquier posibilidad de que el ciudadano pueda optar por algo más… mientras el espectáculo dure.
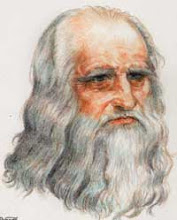
No comments:
Post a Comment