Pedro Miguel
Para que un gobernante pueda defender la soberanía de un país debe, antes que nada, tener una idea del país en cuestión como un conglomerado de intereses diversos y a veces contrapuestos, clases sociales, regiones, religiones, ideologías, organizaciones, sectores productivos, culturas y lenguas, partidos, preferencias sexuales, patrones de consumo. Pero si ha ejercido el poder para sus amigos y para preservar los intereses de una pequeña oligarquía, si se somete a los dictados de una corriente económica que ahonda la desigualdad en lugar de atenuarla, si ignora a las voces disidentes y críticas, si adopta la visión del mundo de una religión en particular e ignora la pluralidad espiritual, y si, desde las alturas institucionales, ve al grueso de la población como una mera granja de sufragios se estrechan sus márgenes de maniobra para defender al país de los embates –económicos, diplomáticos, declarativos, mediáticos– del extranjero.
La preservación de la soberanía demanda el cumplimiento pleno y parejo de la ley; la moralización, en primer lugar, de los entornos oficiales; el deslinde tajante con respecto a las administraciones anteriores y su corrupción, y más si ésta se encadena y acentúa en la administración en curso. Cuando se implantan dos procuraciones paralelas y divergentes –una para líderes sociales y otra para policías violadores, una para nacionales y otra para extranjeros, una para capos y otra para gobernadores y capitanes de empresa–; cuando se es obsecuente y permisivo con la putrefacción que precede (porque se le deben favores); cuando se alienta la impunidad de los aliados políticos, y cuando se tiene una pocilga en las dependencias encargadas de hacer respetar la legalidad, el ejercicio de la soberanía se debilita y se abona el terreno para que, desde el exterior, proliferen las críticas por violaciones a los derechos humanos, por opacidad, por falta de rigor y voluntad en la persecución del delito, por presentar dos caras y pronunciar dobles discursos.
Para convocar a la ciudadanía a cerrar filas contra la delincuencia o contra embates injerencistas foráneos no basta con la autoridad formal; se requiere, además, de autoridad moral, de liderazgo verdadero, de genuina identificación con los intereses nacionales y sociales. Pero no es fácil construir esa segunda clase de autoridad si al grupo gobernante le han faltado escrúpulos para observar los principios básicos de la representatividad política, si se ha perpetuado en el poder en atropello a los lineamientos democráticos, si ha simulado consensos inexistentes y ha pretendido ignorar los reclamos populares por la inverosimilitud de las elecciones.
La proyección al exterior de una imagen de coherencia y fortaleza pasa necesariamente por actos de poder inteligentes, por la comprensión del país al que se pretende gobernar, por el entendimiento de la complejidad de sus problemas. Pero poco puede proyectar una autoridad que ha actuado en función de arrebatos súbitos y que ha cosechado desastres en materia de seguridad, que anuncia victorias inexistentes, que ignora las raíces profundas de la criminalidad, que ha acatado de manera acrítica e incondicional los dictados del exterior, que firma pactos e iniciativas al gusto de los aliados mayores, particularmente guerras
sin pies ni cabeza a las que sólo se le ven dos motivaciones reales: el afán desmedido de reconocimiento y la transformación de un rudimento ideológico conservador y autoritario en política de seguridad nacional.
Hay grupos que se hacen con el control formal del país –el control real permanece, en muchos ámbitos y territorios, en manos de las organizaciones delictivas y de los grupos político-empresariales y mediáticos, y en ocasiones unas y otros son lo mismo– y que lo emplean para beneficiar a extranjeros, sean consorcios o logreros individuales; para intentar el endoso y la transferencia de la propiedad nacional a grandes corporaciones trasnacionales; para abogar por una absoluta libertad de empresa y de mercado que se traduce en la reducción de los sectores mayoritarios del país a algo semejante a la esclavitud; para sabotear los esfuerzos regionales de integración y cohesión frente a poderes imperiales. Por eso, en los momentos en que esas facciones emprenden un gritoneo patriotero y se dicen víctimas de campañas extranjeras de desprestigio reales, semirreales o imaginarias, las sociedades cotejan el escándalo coyuntural con la trayectoria de gobierno y concluyen que el ruido no es defensa de los países a los que han entregado, saqueado y postrado, sino mero empeño de preservar sus posiciones de poder y sus privilegios.
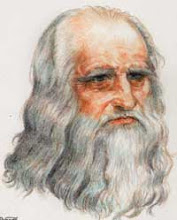
No comments:
Post a Comment