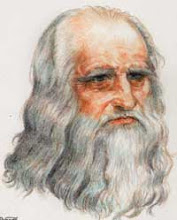Juan Domingo Argüelles
La utopía de la lectura
Libro, tú no has podido
empapelarme,
no me llenaste
de tipografía,
de impresiones celestes,
no pudiste
encuadernar mis ojos,
salgo de ti a poblar lar arboledas
con la ronca familia de mi canto,
a trabajar metales encendidos
o a comer carne asada
junto al fuego en los montes.
Pablo Neruda
 Debido a que la mayor parte de los seres humanos nos sentimos inseguros, y no queremos correr riesgos que impliquen la posibilidad de equivocarnos, a menudo confiamos nuestra seguridad en las recetas.
Debido a que la mayor parte de los seres humanos nos sentimos inseguros, y no queremos correr riesgos que impliquen la posibilidad de equivocarnos, a menudo confiamos nuestra seguridad en las recetas.
Esto adquiere mucho sentido si pensamos, por ejemplo, en un tratamiento médico especializado del cual dependa nuestra vida, pero resulta por lo menos un exceso si lo remitimos al aprendizaje de vivir, el cual exige, querámoslo o no, el riesgo y aun la necesidad de equivocarnos.
Entre todo lo que aprendemos, lo que ya no olvidamos jamás es fruto sobre todo de nuestros errores. En el proceso de todo buen aprendizaje el principio de intento seguido por error es del todo natural y decisivo. Por eso resulta absurdo fundamentar nuestra existencia en recetas, y no dar absolutamente ningún paso si antes no nos lo autoriza un manual.
Al recibir en 1971 el Premio Nobel de Literatura, en su discurso el gran poeta chileno Pablo Neruda expresó: “Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema, y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría.”
Blas Pascal advertía: “No nos contentamos con la vida que tenemos en nosotros y en nuestro propio ser: queremos vivir en la idea de los demás, una vida imaginaria, y por ello cultivamos con afán la apariencia. Trabajamos incesantemente en embellecer y conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero.”
Por su parte, el escritor húngaro Stephen Vizinczey diría que no estamos dispuestos a saltar al vacío si antes no se nos garantiza que caeremos de pie. Con bastante frecuencia, incluso en tratamientos médicos, lo que funciona para unos no funciona para otros, o causa tales efectos colaterales dañinos que más valía no confiar en la receta.
Como “no sabemos vivir”, queremos que alguien nos diga cómo hacerlo. Por eso tienen tanto éxito los libros de superación personal, escritos por autores (algunos de ellos bastante mercenarios) cuya mayor virtud es saber ofrecer en recetas, y en cápsulas, su conocimiento sobre la vida. Ese éxito sería seguramente mucho menor si llegáramos a saber (o siquiera a sospechar) que esos autores pueden tener tantos problemas irresueltos como cualquiera de nosotros, y que, al igual que cualquiera de nosotros, pueden no sólo equivocarse sino también contradecirse gravemente.
Filósofos que reflexionan brillantemente sobre la justicia, la libertad y la verdad pueden, en un arranque de imbecilidad o de locura, asesinar a su esposa. Escritores que creen “sinceramente” en el bien y en la tolerancia (y que escriben lúcida y apasionadamente sobre estos tópicos), pueden ser dictadorzuelos y energúmenos en sus hogares, con su familia y en el radio más cercano de su influencia intelectual. Poetas que escriben sobre la belleza, la alegría y la elevación de espíritu, pueden perfectamente vivir en la inmundicia, enfurecidos y resentidos todo el tiempo, hoscos y sin elevación de espíritu. La incongruencia es a veces tan grande que podríamos llegar a imaginar el siguiente absurdo: que los mejores chef del mundo, encargados de crear y preparar los más exquisitos platillos, se alimenten a su vez, de manera cotidiana, con los peores guisos, las más repulsivas mezclas culinarias y las combinaciones menos gastronómicas; en el mejor de los casos, ahítos de hamburguesas y de todo tipo de comida rápida.
 Ilustraciones de Pablo Pérez |
Y pueden darse, por supuesto, contradicciones mucho más graves y alarmantes que nos indican que el libro y la lectura no tienen por sí mismos el poder de salvar a nadie de la barbarie, la perversidad y la infamia. La historia del hombre tiene documentados múltiples episodios al respecto. Por eso, con entera razón, Alberto Manguel ha dicho: “No es que ser lector convierta automáticamente a un personaje en un ser noble y ejemplar. Al contrario. Sabemos demasiado bien que la historia abunda en ejemplos de lectores empedernidos que luego, como si nada hubiesen leído, han sido tiranos, torturadores, criminales. El libro no es un instrumento moral. El libro no educa, no juzga, no alienta a tener un buen o mal comportamiento.” En todo caso, el único consuelo que nos queda, a pesar de esta verdad, es que el libro puede servir para reforzar nuestros mejores sentimientos, ahí donde por supuesto los hay, es decir en el espíritu mismo del que lee. Como instrumento, el libro tiene el uso que el lector le dé.
En este sentido, el gran poeta y pensador Octavio Paz tampoco se equivocaba cuando mostraba su pesimismo respecto de las utopías. Que el libro, por sí mismo como objeto, transforma y mejora a todo el mundo es una de las grandes utopías culturales que, como toda utopía, también está teñida de algo de ceguera y de mucha obstinada ingenuidad. Al pensar en todas las empresas utópicas, siempre desembocando en el mal, Paz decía: “¿ La Nada es creadora? ¿La negación es hacedora? La crítica, que limpia las mentes de telarañas y que es guía de la vida recta, ¿no es la hija de la negación? Es difícil responder a estas preguntas. No lo es decir que la sombra del mal mancha y anula todas las construcciones utópicas. El mal no es únicamente una noción metafísica o religiosa: es una realidad sensible, biológica, psicológica e histórica. El mal se toca, el mal duele.”
Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de estar tentados a afirmar que los libros siempre nos mejoran en lo intelectual y en lo moral. Más sensato sería concluir, con el escritor británico Somerset Maugham, que la lectura no da sabiduría al hombre, sino tan sólo conocimientos, y que éstos son utilizados de acuerdo con la inteligencia, la moral y la sensibilidad de quien lee. Es por eso que no debe sorprendernos la gran incongruencia de que ciertos pensadores, a quienes se les llena la boca y la página con discursos perfectamente articulados y coherentes contra la vanidad, la soberbia, el abuso del poder, el afán mercenario y la falta de pulcritud ética, pueden ser perfectamente unos en el texto y otros muy contrarios en su comportamiento real; autores de libros, espiritualmente elevados, pueden ser, en la realidad, todo lo contrario de sus libros; escritores buenos, malísimas personas. Y así por el estilo, podríamos seguir poniendo ejemplos, sin olvidarnos desde luego de nosotros mismos, porque las fallas y contradicciones no sólo tendríamos que buscarlas en los demás sino también en nosotros. Las posibilidades del ser humano son infinitas, lo mismo para el bien que para el mal; y el libro, no debemos olvidarlo nunca, es uno más de los instrumentos del hombre.
SAN LIBRO
Hay quienes llegan incluso a afirmar que los libros son mejores que la vida, aunque esta afirmación no pueda ser más tonta, pues sin la vida no hay libro que valga. Henry Miller se preguntaba, con entera razón: “¿De qué sirven los libros si no nos hacen volver a la vida; si no consiguen hacernos beber en ella con más avidez?” Y Pablo Neruda, en su primera e intensa “Oda al libro” es lo suficientemente inteligente para saber y decir esta gran verdad: “He aprendido la vida/ de la vida.” El principio que nos debería llevar a abrir un libro es el dinamizar nuestra existencia; de modo que, al cerrarlo, tengamos mayores y mejores razones para vivir, pero no para vivir exclusivamente con el fin de leer libros, sino con el propósito de que, en nuestra vida, haya libros que nos hagan más feliz el hecho de vivir.
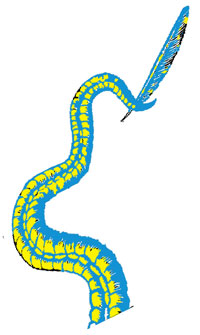 Hay creencias místicas sobre la influencia del libro, con un misticismo extrañamente laico, que se torna casi en esquizofrenia, pues parece fuera de toda lógica y relativismo inteligente. El libro como abstracción (“todo libro es bueno”) forma parte de un dogma religioso del que la sociedad letrada no ha podido desembarazarse en cinco siglos y medio de imprenta y racionalismo, quizá, en parte, porque el primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia , impresa entre 1452 y 1455.
Hay creencias místicas sobre la influencia del libro, con un misticismo extrañamente laico, que se torna casi en esquizofrenia, pues parece fuera de toda lógica y relativismo inteligente. El libro como abstracción (“todo libro es bueno”) forma parte de un dogma religioso del que la sociedad letrada no ha podido desembarazarse en cinco siglos y medio de imprenta y racionalismo, quizá, en parte, porque el primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia , impresa entre 1452 y 1455.
Lo que Gabriel Zaid ha denominado, atinadamente, las hipótesis beatas sobre el libro (“no hay libro malo que no contenga algo bueno”, “leer amplía el horizonte”, “leer ennoblece siempre”, “leer eleva el espíritu y santifica al hombre”, “no hay nada como plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”, etcétera) sigue permeando de modo muy marcado en una sociedad que suele enorgullecerse de su reputación científica y aun escéptica. Mas cuando se trata del libro, todo el mundo tiene una visión abstracta, edificante teñida de sacralidad, y todo ello a despecho de la incongruencia de un sistema educativo obsesionado por elevar el nivel de escolarización independientemente de que se alcance o no el equilibrio emocional o la satisfacción y el bienestar íntimos de los altamente escolarizados.
Hasta los políticos, que no suelen leer mucho, o que simplemente no leen, no pierden una oportunidad de afirmar que el libro es sagrado. Este dogma culto, esta convicción mística, refuerza lo políticamente correcto. Nadie espera por supuesto que sean tan torpes o tan brutos o tan malos políticos para decir lo contrario, aunque nadie, tampoco, espera razonablemente que los que afirman que el libro ennoblece siempre den pruebas, siquiera mínimas, en su propia persona, de lo que están afirmando. Esto es lo malo: que las creencias místicas sobre la cultura nos vuelven cínicos, pues relevan todo examen, anulan todo análisis, desechan toda exigencia de prueba, hasta dejarnos únicamente con la creencia. Tal es la religiosidad del libro que nos impide el debate y nos deja únicamente con los enunciados de buena intención. Con ironía, Carlos Monsiváis ha dicho: “Algo se sabe de la trama de Don Quijote , ¿pero quién lo lee? No ciertamente muchísimos funcionarios que presiden los homenajes a Cervantes.”
ESCRIBIR COMO SE VIVE
Si la contradicción es mala, la incongruencia es peor. No hay sabiduría en las teorías que jamás encuentran su constatación en la práctica, ni hay beneficio alguno en los que se asumen como sabios, por el hecho de desgranar todo el tiempo cientos de teorías que nunca han sido capaces de llevar a los hechos, entre otras cosas, porque no son otra cosa que puro humo. Hay gente que se la pasa hilando bellos y etéreos discursos, sin haber experimentado jamás, en su propia vida, los efectos prácticos de sus teorías. Desde luego, con el solo hecho de teorizar en el vacío sienten que mejoran al género humano. Es gente que cree y que quiere enseñar a los demás a ser mejores y a alcanzar la felicidad y la satisfacción a través de los consejos, cuando, irónicamente, ella misma vive infeliz e insatisfecha porque nada hay en su vida cotidiana que se parezca a la alegría de un logro práctico así sea pequeño o insignificante.
Y si las teorías no sirven para vivir mejor, entonces, razonablemente, no sirven para nada. Si los discursos positivos, que pronunciamos con fervor, no rigen nuestra propia existencia, la enfermedad se llama esquizofrenia: decir algo y hacer lo contrario, sin percatarnos del todo; en el mejor de los casos, engañarse con las propias mentiras, no darse cuenta de que la virtud y la sabiduría no residen en las palabras sino en las acciones. Por eso no hay sabios mentecatos y, esencialmente, descontentos e iracundos con la existencia, pues, como dijo Heine, “el que en su propia vida fue necio, jamás fue sabio”, lo cual coincide con la luminosa sentencia que Baltasar Gracián estampa en la reflexión número dieciséis de su Oráculo manual y arte de prudencia: “Ciencia sin seso, locura doble.”
 No deja de ser desalentador, es cierto, el hecho de que algunas verdades sobre la influencia de los libros puedan perfectamente equipararse con el cinismo, como cuando, por ejemplo, autores y lectores asumen que de lo que se trata es de ser buenos autores, buenos lectores (lo que esto signifique, técnicamente), al margen de su moral y de sus costumbres. Por lo menos, es absurdo, pues si leer no sirve en realidad más que para mejorarnos técnicamente, entonces no sirve para mucho, y las razones para querer generalizar en los seres humanos la lectura de libros acaban siendo muy pocas y muy poco convincentes. Al menos, una cosa es casi segura: ningún libro es mejor que su autor, porque todo libro refleja las ideas y los sentimientos de quien lo escribió. Asimismo, por lo general, en cuestión de lectura, los lectores frecuentan aquellos libros con los que están de acuerdo y que, de alguna forma, también los reflejan.
No deja de ser desalentador, es cierto, el hecho de que algunas verdades sobre la influencia de los libros puedan perfectamente equipararse con el cinismo, como cuando, por ejemplo, autores y lectores asumen que de lo que se trata es de ser buenos autores, buenos lectores (lo que esto signifique, técnicamente), al margen de su moral y de sus costumbres. Por lo menos, es absurdo, pues si leer no sirve en realidad más que para mejorarnos técnicamente, entonces no sirve para mucho, y las razones para querer generalizar en los seres humanos la lectura de libros acaban siendo muy pocas y muy poco convincentes. Al menos, una cosa es casi segura: ningún libro es mejor que su autor, porque todo libro refleja las ideas y los sentimientos de quien lo escribió. Asimismo, por lo general, en cuestión de lectura, los lectores frecuentan aquellos libros con los que están de acuerdo y que, de alguna forma, también los reflejan.
Y como la doble moral y las incongruencias éticas y políticas son y siempre han sido abundantes, no se crea que los que dan consejos enaltecedores siguen los suyos propios con entero celo y absoluta convicción. El principio de honradez intelectual y moral nos indicaría que no podemos dar consejos a los demás si nosotros mismos no los podemos seguir, pero, con cínica esquizofrenia o con pulcra hipocresía, hasta los corruptos pueden hilar perfectos discursos sobre la probidad y la honradez, y tener seguidores y admiradores. No tendríamos entonces por qué sorprendernos de que algunos especialistas del libro y la lectura no lean o lean tan poco que sea casi como no leer, y que sin embargo tengan todo el tiempo del mundo para echar rollos tremebundos sobre la necesidad y la urgencia de leer. Hay gente que está tan ocupada en el tema de los libros que ya no tiene tiempo para leer nada que no sea acerca del tema de los libros. En casos peores, los políticos hablan todo el tiempo de la necesidad de la lectura, sin ellos realmente ser lectores y sin que les importen en verdad los libros sino únicamente como tema oportunista de sus discursos. Acerca de la nobleza del libro y la lectura hay millones de frases y pensamientos enaltecedores, muchos de ellos acuñados por simples oportunistas a quienes los libros les importan sólo para su medro o su negocio.
Asimismo, las recetas para la promoción y fomento de la lectura son abundantes, y algunas han ayudado a no pocos lectores, pero otras en cambio son puro rollo de gente que se dice “profesional” y “experta” en algo nada más porque se expresa en una jerga que muy pocos entienden y que muchos están dispuestos a tomar en serio precisamente porque al no entender creen de veras, con absoluta sinceridad, que aquello es tan elevado que sólo puede ser entendido por entendidos. Como la gente necesita recetas, no pocos charlatanes prosperan. En el tema de la lectura no tendría por qué ser diferente.
Cuando estamos ante un público, en no pocas ocasiones la gente confiada se acerca y nos dice:
–Yo deseo leer. Pero no sé cómo comenzar. Me encantaría que usted me pudiese recomendar una lista de lo que debe leerse para empezar. Algo que sea fácil e interesante.
Mal cuento. La gente recomienda lo que le place o lo que le conviene, y lo que le place o le conviene a uno no necesariamente le tiene que placer o convenir a otro.
En el fondo, el comportamiento general de la gente respecto de su desorientación en el mundo del libro, le viene de todas esas falsas ideas y esas abundantes propagandas que sostienen que, para leer, son imprescindibles los intermediarios. En realidad no es así. Los intermediarios entre el libro y los lectores pueden ser sin duda útiles, pero no son imprescindibles.
A FUERZAS NI EL PRÓLOGO
En su Historia del lápiz, el poeta y novelista alemán Peter Handke ha expresado: “Lo que uno puede encontrar en la lectura, eso es la lectura.” Por ello, cuando una persona tiene la capacidad de descodificar un texto y está en pleno uso de sus facultades puede intentar leer cualquier libro, y en ese intento obtener un gran goce o, en su defecto, aburrirse mortalmente.
 En el segundo caso, no hay que angustiarse demasiado ni reprocharse ni acusarse. Aburrirse con un libro puede ser lo más natural si ese libro no está entre nuestro interés, y hay millones de libros que no han sido escritos para nosotros, y eso no es culpa nuestra. No tenemos por qué autoflagelarnos. Abandonemos el susodicho libro y, si así lo deseamos, intentémoslo con otro. Es bastante probable que tengamos éxito. Pero una cosa importante es saber que no tenemos ninguna obligación de sufrir la lectura de ningún libro, aunque la disciplina así nos lo exija. La disciplina puede ser una virtud, pero también puede constituirse en un grave defecto cuando linda con el afán dogmático. Hay gente que hace cosas con absoluto desplacer nada más porque fue enseñado a no abandonar la disciplina. Dejemos eso para los militares, a quienes quizá en la disciplina les vaya la vida, pero no los imitemos tratándose de libros.
En el segundo caso, no hay que angustiarse demasiado ni reprocharse ni acusarse. Aburrirse con un libro puede ser lo más natural si ese libro no está entre nuestro interés, y hay millones de libros que no han sido escritos para nosotros, y eso no es culpa nuestra. No tenemos por qué autoflagelarnos. Abandonemos el susodicho libro y, si así lo deseamos, intentémoslo con otro. Es bastante probable que tengamos éxito. Pero una cosa importante es saber que no tenemos ninguna obligación de sufrir la lectura de ningún libro, aunque la disciplina así nos lo exija. La disciplina puede ser una virtud, pero también puede constituirse en un grave defecto cuando linda con el afán dogmático. Hay gente que hace cosas con absoluto desplacer nada más porque fue enseñado a no abandonar la disciplina. Dejemos eso para los militares, a quienes quizá en la disciplina les vaya la vida, pero no los imitemos tratándose de libros.
Los lectores disciplinados a ultranza son, por lo general, lectores enfurecidos; que muchas veces leen cosas insípidas y tediosas, entre imprecaciones y maldiciones, y que al término de su lectura se quejan amargamente de haber perdido su tiempo, y detestan al autor que les causó ese daño, pero nunca fueron capaces de arrojar el dicho libro al cesto de la basura y pasar a otra cosa. Los lectores disciplinados a ultranza son, por lo general, lectores resentidos, no pocos de ellos pedantes y hoscos. Se les vuelve un problema de digestión: quién los manda a comer cosas indigestas; quién los obliga a terminarse un platillo que, a cada página, es decir a cada bocado, está lleno de insatisfacción y de asco.
En cuestiones de lectura, como en cualquier otro asunto, hay que cuidar que el término necesidad no pierda su propósito cordialmente asertivo y que, con obcecada obstinación y un par de letras menos (una sílaba), se convierta en necedad. El que es sincero en su placer y en su repugnancia no tendrá jamás este problema. Se acercará a las cosas por gusto, y las disfrutará si las encuentra gratas, y se alejará de ellas si le resultan desagradables. Lo mismo pasa con los lectores respecto de los libros. Y no hay que dejarse impresionar ni avasallar por los prestigios ni por los cánones. Que al gran lector que es Harold Bloom le encanten los libros que dice que le encantan, no quiere decir que todos nos tengamos que parecer a Harold Bloom y emularlo en sus gustos y satisfacciones. No nos sintamos cretinos o estúpidos porque un libro o un autor que llenan de éxtasis al señor Bloom, a nosotros nos dejen fríos, o bien, por el contrario, porque un libro o un autor que están fuera del canon nos entusiasmen.
Vivimos una época de amenazas, represiones e imposiciones. No sumemos la lectura (cuya esencia es la libertad y el placer, independientemente del conocimiento que con ella se adquiere) a esos apremios intimidantes. Se habla mucho de la necesidad de generalizar en la población, nacional y mundial, la lectura de calidad (con toda la subjetividad y el obvio relativismo que este término contiene según sea quien lo dice), pero casi siempre con un afán de coerción que busca imponer un deber en vez de trabajar en mecanismos imaginativos vinculados al gusto y la libre elección, para despertar una necesidad placentera. Si hacemos de la lectura un fundamentalismo, transformamos un placer en una obligación insatisfactoria, dándole un signo falsamente moral a una abstracción (la lectura) que se torna hostigamiento y urgencia de religiosidad y catecismo. De tolerantes y alegres promotores de la lectura nos convertimos en extraños talibanes de signo contrario: en militantes de la imposición de leer, no porque sea precisamente un acto feliz (que por supuesto puede serlo), sino porque lo consideramos un acto “bueno”, una práctica “conveniente”, una costumbre “recta” y todo lo que suene a cumplimiento y observancia de mandato profético.
NI MODA NI DEBER
Hoy, en el mundo occidental al menos, el tema de la lectura ha desembocado, lamentablemente, en su vertiente programática del deber ser, en una especie de “fundamentalismo democrático”, para decirlo con la más que afortunada frase que utiliza Juan Luis Cebrián al referirse al “carácter contradictorio, y hasta perverso, de algunos fenómenos de la democracia moderna”; fenómenos, agregaríamos, que, aunque aleguen laicismo, están íntimamente vinculados a la religión y, en no menor grado, al mesianismo, al populismo, al autoritarismo políticos, es decir al poder intelectual e ideológico que confiere la ascendencia y aun la fuerza de la ilustración sobre la barbarie, en ese punto donde se hace más que consciente –evidente e imperativo– que el poder intelectual (por algo lo es) debe asumir una misión transformadora, abiertamente afirmativa y positivista, para imponer los beneficios de esa acción a la sociedad aun en contra de lo que puedan pensar, querer o desear los potenciales beneficiarios. Salvarlos de su “falta de razón” es una de las acciones más decididas de esta misión apostólica que no puede verse a sí misma sino como benigna.
 Como bien lo ha señalado Hans Magnus Enzensberger, vivimos también una época de modas y modelos que se han convertido en dogmas casi sagrados; un tiempo en el que los charlatanes apocalípticos y los profetas mesiánicos de la salvación (incluidos los evangelistas de la nueva ciencia y las teotecnologías) ya no son capaces siquiera de distinguir sus propias contradicciones; ésas que, con cada visión del futuro, nos prometen inminentes catástrofes si no adoptamos ciertos modelos, pero que siguen tan campantes, y despreocupados, mientras puedan vender el humo de sus cabezas. Pero ya el escritor y sociólogo italiano Franco Ferrarotti nos ha advertido, lúcidamente, que “dar prioridad al discurso tecnológico, como es tan frecuente hoy desde los poderes político, social, económico, educativo y cultural, carece de sentido favorable para el mejor desarrollo humano y al mismo tiempo está lleno de peligros, pues transforma los valores instrumentales en valores finales y hace convivir progreso material con barbarie interior”.
Como bien lo ha señalado Hans Magnus Enzensberger, vivimos también una época de modas y modelos que se han convertido en dogmas casi sagrados; un tiempo en el que los charlatanes apocalípticos y los profetas mesiánicos de la salvación (incluidos los evangelistas de la nueva ciencia y las teotecnologías) ya no son capaces siquiera de distinguir sus propias contradicciones; ésas que, con cada visión del futuro, nos prometen inminentes catástrofes si no adoptamos ciertos modelos, pero que siguen tan campantes, y despreocupados, mientras puedan vender el humo de sus cabezas. Pero ya el escritor y sociólogo italiano Franco Ferrarotti nos ha advertido, lúcidamente, que “dar prioridad al discurso tecnológico, como es tan frecuente hoy desde los poderes político, social, económico, educativo y cultural, carece de sentido favorable para el mejor desarrollo humano y al mismo tiempo está lleno de peligros, pues transforma los valores instrumentales en valores finales y hace convivir progreso material con barbarie interior”.
Esto mismo está sucediendo, en muchos aspectos, con el fenómeno del libro y de la lectura. Por ello, deberíamos hacer un poco de caso al sabio consejo del ensayista y promotor español Juan Mata: “Debes mantenerte a salvo de la burocracia de numerosos profesionales del libro (permanentemente quejosos, incansablemente irritados), del prosaísmo de tantos expertos en las claves de la lectura (a los que, sin embargo, resulta difícil descubrirles una palabra de emoción, un suspiro, una pizca de júbilo), de la algarabía de los animosos apologistas de la lectura que recorren las escuelas, los institutos y las bibliotecas (cuya liviandad e irreflexión hacen que la lectura parezca un pueril pasatiempo) y de la desgana de demasiados pedagogos (que han hecho de los libros una materia hosca y extenuante)”. En otras palabras, tener cuidado con todos aquellos que han hecho del libro y de la lectura no su alegría sino su “tema”, su “patrimonio intelectual” (para dar clases aburridas y escribir otros libros, igualmente aburridos y soporíferos) o su derecho de marca, puesto que son expertos y especialistas en asuntos que, según dejan saber, sólo ellos verdaderamente comprenden.
Copiar e imitar modelos sin conocer nuestra propia realidad es una de las mayores insensateces en cualquier terreno, pero muy especialmente en los ámbitos de la cultura, incluido el que tiene que ver con el libro, por más que, en sus Aforismos sobre el arte de saber vivir, Arthur Schopenhauer nos haya dicho la siguiente meridiana verdad: “No debe tomarse a nadie como modelo de lo que uno hace o deja de hacer, pues la situación, las circunstancias, las relaciones, no son nunca las mismas para todos, y también porque la diferencia de los caracteres otorga a las cosas rasgos muy diferentes; de ahí que Duo cum faciunt idem, non est idem.” O, dicho en buen cristiano: “cuando dos hacen lo mismo, nunca es lo mismo”.
GOZO X OBLIGACIÓN = HASTÍO
Para quienes viven este mundo con una mentalidad tecnocrática y autosatisfecha hay un desdén absoluto por lo que no conocen, y no creen en nada que no tenga que ver con sus manuales teoréticos; no les importa saber cómo es la realidad; su utopía es que la realidad, sea cual fuere, se adapte y se acomode a sus teorías. Pero quien ignora la realidad, lo ignora todo, por mucho que frecuente las hipótesis. No basta con leer en los libros; hay que leer en la realidad. Y, como dijera Fernando Savater, el verdadero afán liberador de la lectura es leer para reflexionar y entender mejor lo que somos, no quedarnos en la superficie de la letra impresa que es letra muerta mientras no integremos la experiencia de leer al mundo que nos circunda, siempre imperfecto, siempre sorpresivo y cambiante, pleno de espontaneidad y voluntad, resistente a la coacción y a la infalibilidad, como la vida misma.
La lectura de libros como un hábito, como una costumbre cotidiana y saludable para todos, en todo el mundo, es una noble utopía o un generoso equívoco producto del optimismo. Como toda utopía, transita por un camino de buena intención empedrado de no pocos equívocos. Es como la utopía de que todos seamos ricos, buenos, sensibles, inteligentes, sensatos, solidarios, probos, etcétera, en una búsqueda del bien absoluto, de lo positivo social, económico, filosófico y moral. Pero leer libros –lo hemos dicho también en otras páginas– aun en el caso de que siempre fuese una costumbre positiva, no le interesa a todo el mundo, y es esto lo que no se atreven a decir y a reconocer las instancias que masifican, con misticismo laico, las campañas y programas de lectura que, a cada momento, abonan esa utopía que de ser ecuménica se torna política.
La equidad no debería tender a que todos seamos iguales (en una uniformidad imposible que se supone benéfica y que, por lo mismo, tiende a la imposición), sino a que todos tengamos las mismas oportunidades y que luego cada quien decida qué es lo que más desea hacer: incluso no leer, o bien no leer de acuerdo con los cánones y los índices (también canónicos) que tanto nos atormentan. Los gobiernos de todo signo ideológico prometen cualquier tipo de utopía aun a sabiendas de que, por definición, las utopías son irrealizables. Las “mayorías”, el “pueblo”, la “masa” y todas esas abstracciones que justifican los discursos de los políticos, fluyen y ascienden, indefectiblemente, en la cima de las estadísticas. Por eso no le faltaba razón a Jean Baudrillard, cuando en su libro A la sombra de las mayorías silenciosas, expresa que “todo el montón confuso de lo social gira en torno a ese referente esponjoso, a esa realidad opaca y translúcida a la vez, a esa nada: las masas”, y que “esa bola de cristal de las estadísticas, está ‘atravesada por corrientes y flujos', a imagen de la materia y de los elementos naturales y es así al menos como nos las representan”. Monsiváis añadiría: “Ahora, y no sólo entre políticos, las frases que dan relieve a discursos y conversaciones ya no provienen de la intención metafórica sino de las encuestas y las estadísticas. [...] Los números no son poéticos pero su retórica se impone al ser objetos de la religiosidad contemporánea.”
Los discursos sobre la lectura de libros y la lectura en general deberían excluir, sensatamente, esta declaración utópica e ideológica que está estrechamente vinculada no sólo al valor positivo de la formación clásica, sino también, hoy al menos, al sesgo demagógico del poder político. Leer no es una religión, por más que lo parezca cuando el hecho de repartir libros tenga la apariencia de distribuir hostias en una suerte de eucaristía extrañamente “laica”. Casi nadie plantea que todos seamos afectos consuetudinarios al futbol y, sin embargo, el futbol, sin campañas similares a las de la lectura, es casi una religión planetaria.
Por lo demás, las libertades del lector y las del no lector deben estar fuera de toda duda. Son irrenunciables, democráticamente, humanamente, más allá de ideales ilustrados asumidos como dogmas. Enzensberger vuelve a tener razón cuando advierte que nadie puede arrebatar al lector la libertad de darle a un libro el uso que, soberanamente, le venga en gana, incluida por supuesto la facultad de deshacerse de él si así le place.
Leer, sin imperativos, debe plantearse con sensatez y con realismo y no con esas veleidades coercitivas y desaforadas que quieren hacer del placer de leer una funesta obligación universal. Leer atados al potro del deber es una de las estrategias más disparatadas que se puedan imaginar para promover y fomentar la lectura; en otras palabras, transformar un gozo en una obligación a lo único que nos puede conducir es al hastío y, muy probablemente, a la frigidez. Desafortunadamente, casi todos los discursos modernos y contemporáneos sobre la lectura, en sus vertientes programáticas gubernamentales, en casi todo el mundo, tienden a lo mismo, con el agravante institucional de la obvia e indispensable necesidad (y necedad) de establecer y medir indicadores equívocos, pues, para justificar la inversión y los presupuestos económicos en cultura, hacen cuantitativo lo cualitativo y convierten los índices de lectura en una superstición científica. Resulta obvio que cuando se trata de hacer, a toda costa, palpable lo intangible, alguna que otra aberración se puede cometer.