http://eluniversal.com.mx/graficos/confabulario/julio-21-07.htm
21 de julio de 2007 |
Mensajes sangrientos, levantones, decapitaciones publicitadas vía internet: un abismo que se halla a flor de piel, y que traza hoy día el telón de fondo de la vida mexicana. Derivados de procesos célebres, o construidos alrededor de los personajes más modestos e invisibles del narcotráfico, los episodios que ofrecemos a continuación cronican segmentos de una realidad desaforada que aún no llega a escribirse. Narran momentos de un país cuyas urdimbres secretas se encuentran sumergidas en el narco. |
En el narco por: DAVID APONTE ALEJANDRO SUVERZA JUAN VELEDÍAZ HÉCTOR DE MAULEÓN
|
*** Sicario de Sinaloa por DAVID APONTE La tambora sinaloense retumbaba en el rancho La Ruana. El cantante se desgañitaba con “El Alazán y El Rosillo”. Los músicos llevaban horas en un pequeño escenario. La tuba resoplaba a todo lo que daba aquella tarde de enero de 1993. Los asistentes bebían tequila, coñac y cerveza Pacífico. Sin recato alguno inhalaban cocaína. Los invitados parecían frescos y no daban tregua a los agotados artistas. —¡Qué milagro que te dejas ver! —soltó Joaquín El Chapo Guzmán Loera a un joven fornido de cabello corto, conocido como El Pantoja. El jefe del cártel de Sinaloa tenía prendida de la cintura a Griselda, una de sus mujeres, identificada como M2 en la agenda del narcotraficante. El sicario saludó con una reverencia de cabeza y estrechó la mano de El Chapo. —Aquí de paso, patrón —respondió meloso. La fiesta en La Ruana, un rancho ubicado en el estado de Nayarit, estaba en su apogeo. Los jefes del cártel de Sinaloa utilizaban aquel predio para celebrar lejos de los ojos de las autoridades antinarcóticos; más bien, bajo la protección de la antigua Policía Judicial Federal y de elementos locales. Era uno de los refugios de Guzmán Loera y Héctor El Güero Palma Salazar. —¡Vente a trabajar conmigo! —ordenó Guzmán Loera, que chocaba su caballito tequilero con el envase de cerveza color ámbar de su nuevo empleado. Jesús Castro Pantoja, desertor del Ejército con grado de subteniente de infantería, comenzó a hacerse cargo de la seguridad personal del patrón y de sacar de la jugada a algunos enemigos de la organización, siempre con una Pietro Beretta 9 milímetros en la cintura. Había abandonado las Fuerzas Armadas en 1991, y cruzó la frontera sin papeles para irse a vivir dos años a Estados Unidos con familiares de su mamá. Trabajaba de albañil cerca del barrio La Villita, en la zona de Chicago, Illinois. Ahora estaba de vuelta, metido con el grupo que disputaba el territorio nacional a los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Pero 1993 fue un mal año para el cártel de Sinaloa. El desertor del Ejército apenas trabajó seis meses con El Chapo, que perdió la protección de la policía federal. La balacera en el aeropuerto de Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la tarde del 24 de mayo de ese año, desató una cacería nacional e internacional contra el jefe del cártel de Sinaloa. El Pantoja había recibido órdenes de no acudir a la terminal aérea de la capital de Jalisco aquella tarde de mayo. —Me había dicho que lo acompañarían otras personas. Al poco rato recibí una llamada telefónica de El Chapo, quien me contó que había habido una balacera en el aeropuerto y que lo habían tratado de matar los hermanos Arellano Félix (sus acérrimos enemigos del cártel de Tijuana). —¿Dónde te encuentras? —interrogó Guzmán Loera a El Pantoja. El Chapo hablaba agitado, angustiado. —¡En la oficina! ¡Tú ya sabes, patrón! —respondió el sicario desde una casa de seguridad en el área de Zapopan. El Chapo llegó al lugar en un taxi. Traía la ropa desgarrada y hablaba atropelladamente. —¡Me quisieron matar esos hijos de la chingada! ¡Pero estos pendejos mataron a un curita y se va a armar un pedo mundial! —escupió el narcotraficante. Los agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron a Guzmán Loera el 9 de junio de 1993 en territorio guatemalteco. El entonces subprocurador federal encargado de la lucha contra el narcotráfico, Javier Coello Trejo, se adjudicó la captura del jefe del cártel de Sinaloa. El Fiscal de Hierro anunciaba el arresto como todo un acontecimiento y un avance en las indagatorias del asesinato del arzobispo de Guadalajara. Providencialmente, nadie tocó a El Pantoja, que de nueva cuenta se refugió unos meses en Estados Unidos, una ruta de fuga intermitente en su vida. Él mismo contó su historia ante los tribunales: el relato de un gatillero que sirvió a los jefes de una de las organizaciones criminales más poderosas de la década de los 90 y que estuvo cerca de sus detenciones. El testimonio aparece en la causa penal 124/2002/VB, iniciada el 21 de octubre de 2002. Y él, el sicario, el guardaespaldas, salió bien librado. Curiosamente siempre evadió a los captores de los líderes del cártel de Sinaloa. Hacia finales de 1993, El Pantoja decidió volver a México, cuando su ex jefe estaba en la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, hoy La Palma, bajo el cargo de tráfico de drogas. El ex militar tenía un objetivo en su vida: volver a servir a sus jefes. Pronto viajó a Nayarit para tratar de localizar a El Güero Palma. —Te vas para Sinaloa. Allá te van a dar instrucciones —ordenó el nuevo líder del grupo criminal. El Pantoja tomó una nueva posición en el cártel de Sinaloa como guardaespaldas de El Güero. Fue la sombra de Héctor por dos años, hasta que tuvieron un accidente aéreo en Colima. Jesús Castro Pantoja viajaba en el Learjet LR-35 matrícula XASWF junto con El Güero Palma y, además, Jesús Manuel Barraza Grijalba, Manuel González, Roberto Antonio Navarro, Francisco Javier Benítez Monzón, Bogar Pérez Padilla, Artemio Álvarez Borges y Pablo Ruiz Puga: todos integrantes de la escolta personal del narcotraficante. La aeronave salió de Ciudad Obregón, Sonora, rumbo a Guadalajara. El piloto no pudo aterrizar en la capital de Jalisco y tomó hacia Tepic, Nayarit. Pero el jet tuvo un percance y realizó maniobras en un cerro aledaño a la ciudad. —Tropezamos con unas piedras en el cerro y chocamos. Saqué a El Güero para salvarlo. Recuerdo que íbamos como 11 personas más. Todos estábamos heridos y buscábamos salir del lugar. Yo estaba herido de la espalda y la cabeza; El Güero igual. Pasó una camioneta y nos sacó de ahí —relató el guardaespaldas. —Fuimos rescatados por unos lugareños que nos llevaron a la ciudad. Un señor, de nombre Manuel Barraza, nos llevó a Guadalajara y nos ocultó en su casa (en Zapopan) —narró Palma Salazar en su declaración ministerial. Elementos del Ejército detuvieron al barón de la droga la última semana de junio de 1995. —El señor Palma reconoció como suya la pistola calibre .38 Súper, de cacha con incrustaciones de diamantes y esmeraldas con figura de palmera, pero dijo que no sabía nada al respecto de las personas que habitaban el domicilio, así como de los cartuchos, cocaína, mariguana, alhajas y dinero en efectivo que se encontraban en la casa —expuso el entonces procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia. Otra vez, El Pantoja no fue detenido. Salió de un hospital y pasó seis meses en rehabilitación por una lesión en la columna vertebral. Utilizó la misma ruta y destino para no dejar rastro: estuvo en Estados Unidos hasta noviembre de 2000. El gatillero volvió a México para casarse el 21 de diciembre de ese año con Verónica Ávila Fernández y buscar un nuevo puesto en el cártel de Sinaloa. Después de vivir en Yuriria, Guanajuato, entró en contacto con Juan Mauro Palomares Melchor, El Acuario, que trabajaba para Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano de Joaquín. Primero lo incorporaron como mandadero y después como escolta de El Pollo. De nueva cuenta estaba cerca de los capos del cártel. Pronto se percató de la nueva estructura. El hermano de El Chapo despachaba todos los días con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, para ver las rutas y la marcha del “negocio”. La suerte de El Pantoja volvió con la fuga de Joaquín, que evadió de manera espectacular la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. Entonces se dedicó a conseguir casas de seguridad para El Pollo y El Chapo en distintas entidades del país. Por supuesto, se encargó además de acercarle mujeres a Joaquín, que las tenía clasificadas con letras y números, con códigos que sólo conocían el capo y su esbirro. Como en ocasiones anteriores, el sicario se enteró de los detalles del arresto de El Pollo, recluido en el penal de La Palma y asesinado en el interior de la cárcel por gatilleros al servicio del cártel del Golfo. —Me percaté de esto allá por La Marquesa, ya que El Chapo me mandó de avanzada en una camioneta Chevrolet para ver cómo estaban las cosas en el camino, saliendo cuatro horas antes que ellos. Extremamos las medidas de seguridad, pero aun así fueron cayendo los demás miembros, siguiendo El Tío, después René y luego El Pollo. A él lo detuvieron cuando salió a ver a un abogado y ya nunca regresó. Conforme agarraban a uno, nos cambiábamos de domicilio —narró El Pantoja en las diligencias judiciales. De hecho, el sicario reveló a los federales los nombres de los encargados de la seguridad de Guzmán Loera, algunos de ellos ex integrantes de las Fuerzas Armadas, y puso al descubierto las casas de seguridad en los estados de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Sinaloa y el Distrito Federal. El escolta que fue testigo de la aprehensión de los jefes del cártel de Sinaloa, que sabía los pormenores de la fuga de El Chapo, fue detenido en un operativo realizado en Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2001. Su patrón sigue libre. —¡Vente a trabajar conmigo! —recuerda que le dijo aquella tarde de enero de 1993 en la finca La Ruana. Aponte. Periodista. *** Infierno Tepito por ALEJANDRO SUVERZA Llevaba dos días enteros en espera de la muerte. La noche que lo secuestraron sintió un trapo que le cubrió la cabeza y algo muy sólido en medio de las costillas que le impidió reaccionar. Su cerebro le mostró en 24 cuadros por segundo imágenes de cuerpos teñidos con sangre. La sospecha aumentó con las palabras: —¡Camínale, o te va a llevar tu pinche madre! —le ordenó alguien mientras le encajaba lo que parecía ser el cañón de una pistola. Poco antes de que le encobijaran la cabeza, caminaba entre la acera y los tubos de los puestos callejeros que durante el día convierten a Tepito en el mercado fayuquero más antiguo de la ciudad de México. El camino por el que iba era estrecho, pero Eugenio no presintió nada. No vio ninguna sombra que lo pusiera en alerta. Quizá porque las cuentas de la venta de cocaína lo tenían muy ocupado. Ahora no había espacio para números. Eugenio caminaba por la calle Aztecas tratando de memorizar vueltas a la izquierda o la derecha. Intentaba ver algo, tener referencias de hacia dónde era conducido, pero la noche y los giros que le dieron con la cabeza tapada lo nortearon. Ni siquiera podía andar a tientas porque sus atacantes no se lo permitieron, lo manejaban a empujones o a rastras. El tiempo se eternizó y no supo cuántos minutos pasaron hasta que un tropezón le hizo pensar que lo empujaban hacia dentro de algo. Lo sintió porque antes de caer al piso su cabeza se estrelló contra lo que podía ser una pared. No habían caminado mucho, estaba seguro de estar dentro de una vecindad. Todo eran suposiciones en ese mundo negro y la sensación de que en cualquier momento le pegarían un tiro de gracia y lo arrojarían como a un perro muerto a la calle, lo mantuvo con los dientes y el rostro apretados. Sintió ganas de llorar, pero las ganas fueron interrumpidas cuando le quitaron el trapo de la cabeza y algo pegajoso comenzó a rodearle el rostro y el cabello. Intentó ver algo, pero no pudo. Estaba oscuro. Puntapiés, bofetadas y frases violentas le cayeron encima. Parecía una momia. Había quedado envuelto con cinta canela: cabeza, tórax, manos, piernas y pies. Podía predecir el final. Su memoria había recuperado en tan pocos instantes la violencia de esos días. Él mismo había presenciado imágenes similares en contra de sus rivales. Ahora sí lloraba, pero las lágrimas, que no podían escurrirle, le inundaban los ojos. En cualquier otro momento de la vida, Eugenio hubiera reaccionado con violencia y medio matado a golpes a los que lo atacaron, pero esta vez era diferente. Pensó en los crímenes y las ejecuciones en el barrio de Tepito. La guerra de los cárteles se recrudecía en las calles. Era el verano de 2003, pero las ejecuciones habían comenzado mucho antes: se remontaban a 1998, cuando El Tanque, Jorge Reyes Ortiz, un tepiteño, había sido arrestado una tarde cálida en el callejón de la calle Tenochtitlán. Lo señalaban como el jefe del cártel de Tepito que se disputaba la plaza con Fidel Camarillo Salas, alias El Papirrín, a quien las autoridades acusaban de ser el líder del cártel de la Morelos. Los ejecutados aparecían en Jesús Carranza, en Rivero, con la cinta canela como elemento principal. Les quitaban la visión, los envolvían y los ataban de manos y pies dentro de una vecindad; después esperaban a que llegara la noche para tirarlos en la calle. Otras veces, las balas eran disparadas desde motonetas. Iban directas a la cara o a la cabeza. Por lo menos se habían contado casi 30 asesinatos. Los informes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal describían y apuntaban hacia El Tanque, que estuvo encarcelado por delitos contra la salud y crimen organizado. Recién había salido de prisión donde, aseguran, dirigía a distancia el cártel de Tepito. También decían que El Tanque, que no rebasaba los 30 años, controlaba el narcomenudeo y comandaba una banda de extorsionadores al estilo del Chicago de los 20. Los expedientes en los que aparecen testimonios de propietarios de comercios describen que les cobraban “renta”, una especie de cuota, a cambio de protegerlos para que no los robaran. Si no pagaban, ellos mismos se encargaban de efectuar el asalto. Los relatos policiacos marcan el jueves 4 de junio de 1998 como el día en que comenzó la historia inédita en ese barrio por el control de la venta de droga. La tarde de ese jueves, el Grupo Especial de Reacción Inmediata visitó una vecindad en el callejón de Tenochtitlán. La orden era entrar para sacar a rastras a El Tanque. La irrupción policial, lejos de provocar sorpresa y temor, encontró resistencia, lo que dio tiempo al perseguido para subir a la azotea. Después se aventó sobre las lonas de los puestos callejeros y comenzó la huída. Cuando parecía que el operativo quedaba en el fondo de la frustración, se escuchó otro lonazo. Un agente especial vestido de negro y con el rostro encubierto caía entre los puestos y en poco tiempo daba alcance a su objetivo. Tres meses antes, una noche de marzo en la esquina de Mineros y Mecánicos, había sido detenido el que con el tiempo se convertiría en el enemigo número 1 de El Tanque. Su nombre, Fidel Camarillo Salas, alías El Papirrín, señalado por el dedo de la justicia como el comandante en jefe del cártel de la Morelos, quien presuntamente comercializaba más de 10 kilos de cocaína a la semana. Ambos, apenas con 27 años de edad, convirtieron al barrio en un lugar inhóspito en los primeros meses de 1998. Los testimonios después de aquellas detenciones dejaban al descubierto su rivalidad. Una declaración aseguraba que con una ráfaga de cuerno de chivo, de AK-47, El Tanque había matado a El Pantera, hermano de El Papirrín, y este a su vez asesinó a El Adancito, considerado el lugarteniente del primero. La información comenzaba a llegar de primera mano. En junio de 1998, Salvador Trejo Ibarra alias El Casablanca, considerado lugarteniente de El tanque, reconocía su participación en la distribución de droga. La policía lo involucraba por lo menos en cuatro homicidios. En abril de 2000, un hombre apodado El Oaxaca aseguró que a la semana vendía por lo menos 10 kilos cocaína y que 50% de la ganancia era entregada a El Papirrín, quien fue condenado a 27 años de prisión por homicidio calificado, homicidio simple y lesiones. A El Tanque no se le pudo procesar como jefe del cártel de Tepito, pero sí por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Cuatro años después, el 23 de diciembre de 2002, El Tanque volvía a las calles. Según su expediente salía por “buena conducta y participación en tareas educativas y laborales”. Pero su salida coincidía con una nueva ola de ejecuciones. Informes de inteligencia capitalinos aseguraban que reclutó a más de 30 jóvenes de entre 15 y 17 años y los armó con pistolas nueve milímetros y subametralladoras Uzi. Describían que éstos se encargaban de amedrentar, golpear y robar a comerciantes, presionándolos para pagar una cuota por protección: 10 mil pesos a propietarios de locales y entre 20 y 50 pesos diarios a los dueños de puestos semifijos. Eran una especie de sicarios, niños que por cinco mil pesos se deshacían de los personajes incómodos. Un grupo de asesinos que convirtió un espacio de 67 manzanas, entre la Morelos y el Tepito comercial, en zona de guerra: de muertos sin cabeza, de envueltos con cinta canela. Lo que ocurrió en Tepito durante esos días fue el preludio de lo que en los próximos años y hasta la fecha se ha convertido el país tras la guerra entre los cárteles más poderosos, el del Golfo y su grupo de sicarios Los Zetas, contra el cártel de Sinaloa, de Joaquín Loera El Chapo Guzmán. Lanzaban cuerpos atados y cegados con cinta canela. La única diferencia es que ahora, además del cuerpo, aparecen recados escritos para las próximas víctimas y cabezas en bolsas negras depositadas en cualquier lugar. Antes, las ejecuciones con los ojos vendados y el tiro de gracia eran típicas de los estados del norte. Hoy, la violencia ha bajado hacia Acapulco, el puerto de Veracruz, las ciudades de Monterrey, Villahermosa, Morelia y hasta Tabasco. Más de mil 500 ejecuciones en lo que va del año. En las calles de Tepito, el gobierno capitalino no vislumbró otra salida más que expropiar las vecindades como una forma de acabar con la guerra por la venta de droga. Pero mucho antes que eso ocurriera, Eugenio se sentía intocable. Contaba con apoyo y protección de algunos jefes de la policía federal. En el verano de 2003 vendía a la semana más de 15 kilos de cocaína. Por eso, el día que lo secuestraron las cuentas lo distrajeron a tal grado que ni siquiera tuvo tiempo de sacar su arma para defenderse a tiros. Su ambición por las ganancias lo tenía como una momia canela. Lo estaban preparando para la muerte. Afuera, la vida seguía su rumbo. Fayuca, ropa, comida y cientos de compradores. Adentro, en un cuartucho de vecindad, de las ahora llamadas viviendas de renovación habitacional, yacía tirado. Nunca lo dejaron ponerse de pie. Se habían muerto muchos: algunos los vieron entrar a una vecindad, pero nunca los vieron salir. Ése sería el destino de Eugenio; sólo escuchaba voces y pasos. Llevaba dos días sin probar bocado. Los que se acercaban a él, sólo lo hacían para darle un zape en la cabeza. Calculaba que habían pasado muchas horas, pero no sabía que la segunda noche se acercaba. Que acabe como tenga que acabar, se repetía a sí mismo en los ratos de desesperación. Lo que no sabía era que por esos días El Tanque volvía a ser aprehendido. Era agosto de 2003, habían detenido a El Papis, considerado su lugarteniente. Con él, habían apresado a El Topo, El Boga, El Pepino, El Silverio, El Said, El Chirris. Ninguno rebasaba los 23 años de edad. También detuvieron a La Carlota por su presunta participación de una ejecución en la calle de Jesús Carranza. Dos días después de que cayó El Papis, se dictó orden de aprehensión contra El Tanque por el delito de extorsión a un comerciante. —¡Ni madres, a mí no me llevan! —dijo mientras los vecinos comenzaban a juntarse para hacer resistencia. El apoyo policial llegó pronto y Jorge Reyes Ortiz comenzaba su camino hacia el Reclusorio Norte. La cadena de ejecuciones, sin embargo, terminó modificando el escenario, porque al cuartucho de la vecindad tepiteña donde permanecía Eugenio entró alguien diferente. Los pasos no eran los mismos que había escuchado durante su estancia en ese lugar. Ahora las pisadas eran suaves, con cadencia. En lugar de juntar más los hombros y sumir la cabeza como quien espera recibir un golpe, sintió curiosidad y se mantuvo alerta. Era una voz de mujer, de una doña, que parecía conocerlo. —Mira nada más mijo hasta dónde están las cosas. Ya casi se mataron todos. ¿Por qué? Si yo los conocí de chiquillos cuando eran amigos y jugaban futbol en el patio de la vecindad —le dijo a manera de reconciliación. Mientras comenzaba a reconocer la voz, el cerebro de Eugenio le pasaba estampas de su historia. Vino a su mente la mujer que en sus días de infancia les vendía mariguana por puño; la sacaba de una tina de aluminio que utilizaban para bañar a los niños en una vecindad de la colonia Morelos. Recordó la vez que estuvieron a punto de matarlo cuando fue a recoger a la central de abasto un cargamento de cocaína que se introdujo a la ciudad de México en papayas: cada fruta traía en su corazón un cuarto de kilo. Se acordó también de cómo la gente para la que trabajaba le robaba la “mercancía” a los del cártel contrario. Él no sentía culpa, se consolaba creyendo que era tan sólo un operador. Poco antes de reaccionar ante la voz pensó en sus amigos y las mamás de éstos. —¡Quiero que se acabe ya esta matazón y quiero que les digas a todos que ya no hay a nadie a quien matar! —decía con firmeza la voz femenina. Eugenio volvía a llorar y cada vez que la señora decía algo respondía con un “sí jefecita” por el hueco de la cinta canela que alguien le arrancó. La doña, sin saberlo, ponía fin a una guerra que la policía no había podido controlar. Esa noche, Eugenio salía de la vecindad igual que había entrado, con la cabeza envuelta con un pedazo de trapo o cobija. Le habían quitado la cinta canela del cuerpo, pero no de las manos. Sintió que lo subían a un coche, pero en el breve trayecto nadie le habló, ni le pegó en la cabeza. Un pie lo aventó cuando el automóvil se detuvo. Después quedó ahí, tirado en la calle como un perro muerto. La vida le sería robada después, no de un tiro en la cabeza, sino una noche en la que alguien entró al cuarto donde dormía y lo acuchilló. Suverza. Periodista. *** El otoño de los generales por JUAN VELEDÍAZ —Le dimos sus meloncitos para que se calmara —respondió Rafael Caro Quintero al ex policía militar Gustavo Tarín Chávez cuando cuestionó al capo sobre si el general Francisco Quirós Hermosillo estaba de acuerdo en permitir el paso de droga por Sonora. —Al menos fueron 50 mil dólares en 1983 cuando el general era comandante de la cuarta zona militar en Hermosillo —lee en voz alta el secretario del juzgado militar dejando pasmado al auditorio que escucha este testimonio. Quirós Hermosillo —fundador de la temible Brigada Blanca, ese cuerpo paramilitar creado en 1976 para exterminar la guerrilla urbana; quien por sus servicios al régimen priísta escaló a partir de ese año y en tiempo récord los principales grados del Ejército y en menos de un sexenio, el de José López Portillo, pasó de coronel a general de división— esta mañana escucha, sentado en la primera fila de la sala del Consejo de Guerra del Campo Militar Número Uno, la lectura de las declaraciones de Tarín, ex colaborador suyo convertido en testigo en su contra, mientras con una mano ajusta en el oído izquierdo su aparato para la sordera. El divisionario viste su metro ochenta de estatura con el uniforme de gala azul oscuro del Ejército. Es un hombre calvo de 67 años que todavía conserva algo de aquel oficial de infantería que escoltó al general Charles de Gaulle en 1964, durante su visita a México. Su aspecto —duro e inexpresivo— denota al jefe que comandó a la Policía Militar en la década de los 70. Pero esta mañana muestra un rostro compungido, sus facciones se contraen, su mirada azul es vidriosa, roja de exasperación ante los episodios que se van desgranando como partes informativos sobre su relación con los barones de la droga, cuando era comandante militar en varias partes de la República y funcionario de primer nivel en la secretaría de Defensa. —Que ya no le jalen tanto al gatillo; le traigo un saludo de mi general y compadre Francisco Quirós Hermosillo —exclamó un día a principios de 1994 Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Juárez, cuando llegó a una reunión con su jefe Amado Carrillo Fuentes y hacía referencia al clima de violencia suscitada en aquellos meses. —Es cierto —dijo Amado—. Me consta que ya tienen muchos años de compadres —se escucha en el auditorio. Al paso de las páginas del expediente, Tarín —el hombre que colaboró desde los años 70 en diferentes encomiendas con Quirós y quien a partir de 1999 se convirtió en testigo protegido de la PGR al ser indiciado dentro del “Maxiproceso”, como se le conoce al juicio contra civiles y militares acusados de tener vínculos con Carrillo Fuentes— desnuda ante oficiales y jefes de alta graduación presentes en la sala a uno de los generales que marcaron una época en el Ejército mexicano: la etapa de la represión y desaparición de guerrilleros. Pero este día Quirós no está solo; junto a él está sentado su coacusado, un general brigadier, quizá el boina verde más famoso en la historia del Ejército, llamado Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite. Ambos son los actores centrales de la corte marcial, integrada por cinco generales de división sentados frente a una larga mesa que cubre el escenario, quienes los juzgarán por sus presuntas relaciones con el narco, en lo que se considera un juicio inédito en la historia moderna del país. Quizá por ello el auditorio semicircular está a reventar: hay periodistas nacionales y extranjeros junto a militares en retiro vestidos de civil y otros con uniforme aún en activo. Acosta Chaparro es un hombre robusto de 60 años que peina canas. Su metro 82 viste el uniforme de gala con la insignia de paracaidista en el pecho, pues ése es su origen, el célebre cuerpo de fusileros paracaidistas, la unidad militar de élite que en los años 60 y 70 participó en las principales operaciones de control social, como las manifestaciones estudiantiles de 1968. De voz más gruesa, el brigadier da su nombre completo y permanece de pie con la mirada firme puesta en dirección al estrado, donde el secretario continúa la lectura del informe de Tarín. Acosta era jefe del “grupo exterior” de la DFS (Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen hasta 1985), y era el encargado de los interrogatorios cuando estuvo adscrito a partir de 1976 a la Brigada Blanca; antes, en 1970, tomó el curso de fuerzas especiales en Fort Bragg, Carolina del Norte, y regresó de Estados Unidos para incorporarse a la brigada de fusileros paracaidistas. Sobre Quirós y Acosta, Tarín dice que a partir de 1994, cuando fueron comisionados a la Coordinadora Nacional de Seguridad Pública creada a raíz de los secuestros de los empresarios Alfredo Harp y Ángel Lozada, trataron de conformar una red de inteligencia que operaría desde la ciudad de México, para apoyar las actividades de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. —Cómo estás hijito —le decía Amado a Acosta Chaparro cuando hablaban por “el esqueleto”, la línea telefónica directa entre ambos. —Acabo de hablar con su patrón —comentaba Amado a Tarín luego de colgar el auricular. Ambos habrán conversado de esa forma, añade en su testimonio, unas 12 ó 15 ocasiones mientras Acosta estuvo en la Coordinadora. —Una ocasión —continúa la lectura en el auditorio— Amado envió 50 fusiles AK-47, 30 pistolas, 20 radios, 10 mil cartuchos y una Suburban por medio de Acosta Chaparro a Rubén Figueroa Alcocer [ex gobernador de Guerrero], los cuales se los quedó, no entregó nada. Mucho después entregó la Suburban, que era modelo 93 ó 94—. Al oír esta parte, Acosta mueve la cabeza como si negara lo leído. —Vicente Carrillo Fuentes le envió 50 mil dólares a Quirós Hermosillo cuando traficaba con cocaína por la ruta de Nogales, me contó una ocasión Carlos Pulido, quien le daba ese dinero a Rubén Gardea Vara, que a su vez se lo entregaba al general. Fueron al menos dos pagos por esa cantidad —dice Tarín. Quirós no era el único. El testigo protegido recuerda que Amado repartió regalos y miles de dólares entre comandantes militares y navales. —El general Arrieta [Ramón Arrieta Hurtado], quien fue comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, también recibió dinero, una camioneta Dodge Ram blanca modelo 1985 y un Ford Gran Marquis; y el general Badillo Trueba, quien estaba de comandante en la 10 zona militar en Durango también recibió regalos de Amado Carrillo. A los comandantes militares en Mazatlán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Guaymas, Gómez Palacio y Tepic, Nayarit, los tenía comprados Amado —dice en la lectura el secretario. Y prosigue. —Los buques camaroneros arribaban con cocaína a las Islas Marías y de ahí en avión a Parral, Chihuahua. También el comandante de la zona naval militar participaba —en este momento los comentarios entre los asistentes suben de intensidad, el ruido en la sala rompe el pesado ambiente que se respira a estas alturas de la lectura. El presidente del consejo de guerra, el general Tomás Ángeles Dauahare, decreta un receso poco antes del medio día. El estupor permea a los asistentes. Nunca había sido involucrada tal cantidad de militares en la protección de un narco, quizá por ello los comentarios cuestionan la salud mental del multicitado y ausente Gustavo Tarín Chávez, el testigo “estelar” de la PGR para armar la acusación. Pero en el juicio hay 19 testigos más. Cuando minutos después se reanuda la sesión, el juez, coronel Domingo Sosa Muñoz, ordena se dé lectura al testimonio de Jaime Olvera Olvera, ex policía judicial, viejo conocido de los acusados. —Cada semana iba a Cuernavaca acompañado de Vicente Carrillo Leyva a la hacienda que tenían en Morelos. En una ocasión, en el año de 1996, ahí se entrevistaron hasta la una de la mañana Amado con Quirós y Acosta Chaparro —dice el secretario en la lectura. —En abril de aquel año le dijo Amado a Vicente que se pusiera de acuerdo con [Carlos] Colín Padilla para darle un auto al güerito [Quirós]. En julio de 1996 le entregaron un Mercedes Benz azul —añade. Aparece en el relato un personaje femenino, Martha de Armas, bailarina cubana del Tropicana, amiga y compañera inseparable de Amado cuando éste viajaba a la isla. Esta mujer, según Olvera, es el enlace del capo en la isla para conseguir casas y voluntarios que quieran trabajar con él. La historia queda incompleta por derivaciones del testigo que llevan al jurado a decretar un nuevo receso. Quirós se para de su asiento y camina un poco por el pasillo; Acosta se queda solo, pensativo, mientras escucha a su abogado Manuel Flores Arcieniega, quien le habla de cerca sin dejar de mover las manos. De pronto una nube de micrófonos y cámaras se abalanza sobre Quirós. El juez llama al orden, y comienza la lectura del testimonio del que fue director de la Policía Judicial Federal en 1994, Adrián Carrera Fuentes, procesado por vínculos con el narco, quien aceptó testificar contra los generales. —El 7 de abril de 1998 el testigo declaró que cuando se desempeñaba como jefe de seguridad en el Reclusorio Sur conoció a Amado Carrillo Fuentes, quien cuando estuvo preso un día le regaló un Rolex de oro. En 1977 conoció a Acosta Chaparro cuando estaba en la DIPD [la Dirección de Investigación y Prevención contra la Delincuencia que dirigía Arturo Durazo], pero fue hasta 1988 cuando José de Jesús Mexeiro lo presentó formalmente con él. En 1993, entre julio y agosto, cuando era director de aprehensiones de la Judicial Federal, fue invitado por Amado Carrillo a una cena en el resturante Las Espadas; durante una hora platicaron y le entregó un portafolio con 100 mil dólares cuando le pidió su apoyo. En 1994, cuando fue nombrado director de la Judicial Federal, se reunió de nuevo en una casa del Pedregal con él para reanudar su petición de apoyo —se escucha en la lectura. Hojas adelante aparece la declaración de Michel Roger Batista, ex comandante de la judicial en Guerrero, quien recuerda que en marzo de 1990 desembarcó una tonelada con 450 kilogramos de cocaína en un puerto de Baja California Sur, proveniente del puerto de Vacamonte, Panamá: eran 69 bultos que traían escritas las palabras “Quirós Hermosillo”. 29 de octubre de 2002. Como si fuera una señal del apocalipsis mediático que tiene hoy al Ejército en primera plana de todos los diarios nacionales, esta mañana aparece por la puerta siete del Campo Militar el cronista Carlos Monsiváis. Su blanca cabellera despeinada resalta a la distancia cuando es transportado a 40 kilómetros por hora en la parte trasera de una Hummer por las limpias avenidas de la base militar más importante del país. La sesión se reanuda con la lectura del testimonio de Paloma Luigi Sterna, esposa del testigo Rubén Gardea Vara, a quien la fiscalía atribuye la entrega de una camioneta Suburban blindada, equipos de intercepción satelital y comunicaciones a Quirós, de parte de Amado Carrillo. Con estos sistemas los acusados habrían creado una estructura de “inteligencia” para facilitar el aterrizaje y despegue de aviones que transportaban droga. El secretario del juzgado lee que Quirós, Acosta Chaparro y el célebre Miguel Nazar Haro, el triunvirato de la guerra sucia, se volvieron a reunir en 1994 para trabajar juntos en la Coordinadora Nacional de Seguridad Pública por los secuestros suscitados aquel año. Reclutaron 40 policías que “no estuvieran en activo”, pues sospechaban de ex policías como los autores. Se lee la declaración de Acosta del 3 de mayo del 2000, donde dice haber sido instructor en la brigada de paracaidistas y que por su preparación en subversión se encargaba de interrogar a los detenidos cuando fue “asesor” en la Brigada Blanca. A cada momento, en la lectura aparecen pinceladas sobre su paso como actor de la represión en los sótanos del régimen. Sobre Quirós, Acosta fue puntual. —Considero que existe una relación de amistad y respeto. A pesar de la amistad, no es frecuente nuestro contacto. Habrán sido unas 10 veces las que hemos comido o desayunado juntos desde 1967 que lo conozco. Lo considero como mi hermano mayor —dice. La sesión entra en un breve receso mientras el oficial que lee sin parar desde hace tres horas toma un respiro. Al reanudarse, aparece una pregunta nodal hecha por el fiscal militar al general Acosta. —¿Conoce usted al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes? —En el año de 1994, no recuerdo la fecha con exactitud, me lo presentó Adrián Carrera Fuentes en el restaurante La Cañada. No me llamó la atención, fue algo irrelevante, precisamente he tenido como norma de conducta no involucrarme con personas a las cuales no puedo ayudar, y menos si me van a causar problemas—. Acosta añade que volvió a ver a Amado durante un operativo en la zona de Arboledas en aquel año, durante un despliegue para ubicar una casa donde podría darse el pago y rescate del banquero Alfredo Harp. Traía credencial de agente de la Judicial, recuerda, sólo que no supo si era del DF o de la federal. 30 de octubre de 2002. La criminalidad mafiosa, dice el escritor Peter Robb en su crónica Media noche en Sicilia, siempre ha sido un parásito del poder político establecido. La frase tiene sentido cuando esta mañana aparece un personaje ataviado con traje azul, lentes oscuros que le cubren medio rostro y apoyado en un bastón: es el ex director de la judicial federal, Adrián Carrera Fuentes. Hoy es día de careos. Los reporteros esperan la llegada de algunos testigos; se dice que Tarín no viene por estar bajo custodia de la justicia norteamericana, pero estarán otros como el viejo político priísta Arsenio Farell Cubillas. La sesión se reanuda mientras Quirós clava su mirada en el ex comandante Carrera quien está parado en el centro del auditorio. Se leen sus declaraciones y se le hacen preguntas sobre si quiere añadir, rechazar o ratificar lo dicho. Mueve la cabeza como anuencia para que la lectura continúe. Reconoce haber actuado como punto de enlace entre Amado y Acosta, a quienes reunió en el verano de 1993 en la zona de restaurantes de Chapultepec. Dice que los dejó que hablaran dentro de un auto Ford Ltd durante tres horas. Hace un recuento de cómo, cuando fue director de la judicial federal, recibió regalos del jefe del cártel de Juárez para quien trabajó como conexión con otros funcionarios de la PGR. Un día Amado le confió que negociaba con los militares para llegar a un arreglo y poder transitar con mercancía libremente por el país. Después, el capo le confió que Quirós era el encargado de entregar el dinero a los militares con los que pactó. El bochorno es evidente entre la audiencia de uniformados y los vestidos de civil que no ocultan su estupor. La sesión entra en receso ante el aumento del murmullo. Minutos después se reanuda con Acosta y Carrera parados, frente a frente a un metro de distancia, en el escenario. Carrera como que se tambalea y se tiene que aferrar a su bastón cuando Acosta, con voz estridente [cualquiera podrá imaginar por qué era el encargado de los interrogatorios en la Brigada Blanca], le recrimina al viejo policía todo lo que ha dicho. —Dos veces el señor pretendió presentarme a una persona, de la cual ignoraba su nombre [era Amado Carrillo], y el señor perfectamente bien lo sabe; además, yo nunca le ofrecí al señor dinero. ¿A honras de qué le tengo que ofrecer dinero? —preguntó. —Pues yo no recuerdo, señor, ha pasado mucho tiempo y no sabría contestar la pregunta del señor general —responde Carrera con voz baja e insegura. Las contradicciones y vaguedades en las respuestas del ex funcionario de la PGR exasperan al juez, quien lo conmina a que sus dichos sean acordes con la realidad. —Por el tiempo tan considerable que ha pasado, no puedo hacer precisiones; no miento ni trato de sorprender, hay cosas que no me constan, pero no puedo dar testimonios que sean satisfactorios para ustedes —dice sin soltar el bastón sobre el que se apoya. Parece que Acosta se lo quiere comer, sus ojos saltones denotan esa rabia de quien se siente traicionado, herido en ese pacto de silencio que regula los códigos no escritos entre policías. Arsenio Farrell es el siguiente testigo interrogado por el fiscal militar. Contradice la hipótesis de que Acosta y Quirós utilizaron su cargo para crear una infraestructura de inteligencia para apoyar a Carrillo. También objeta que ambos militares, como se dijo, intervinieron en las investigaciones del secuestro de Harp. 31 de octubre de 2002. El juicio ya es memorable para los medios de comunicación por las evasivas, contradicciones y falta de sustento en la mayoría de las declaraciones. Este día es el turno de los abogados defensores y quien se lleva la mañana es el teniente Carlos Fernández Pérez, que una a una refuta con argumentos que tienen al auditorio en un mutis perpetuo las acusaciones contra el general Quirós. Critica la calidad moral de Tarín, resalta su perfil psicológico de “mitómano consagrado” y se cuestiona cómo el jurado puede avalar dichos de testigos que ya están muertos como Jaime Olvera y Tomás Colsa. Le sigue en la exposición el defensor de Acosta, Mariano Flores Arciniega, quien centra su defensa en la autoridad de los llamados testigos protegidos. Su intervención es discreta, pues antes el general ha sido vehemente para refutar cada punto en su contra. 1 de noviembre de 2002. La hojas secas regadas sobre el pasto y el frío matutino recuerdan que el otoño está en su apogeo. Hoy se dictará sentencia y la asistencia es mayor que en días pasados. Hacen su aparición en el auditorio militares que marcaron época dentro del Ejército, como el general Salvador Rangel Medina, comandante en Guerrero en los años 70 quien, apoyado en un bastón y en compañía de su hija, entra a darle su respaldo a Acosta Chaparrro. Por ahí se ve al viejo divisionario Juan Poblano Silva, mencionado en el libro Deep Cover como protector del narco en el sexenio de De la Madrid. Están varios amigos de Quirós de su generación del Colegio Militar en los años 50; la mayoría no fueron tan famosos como él pero echan de menos al más célebre y cercano al acusado, nada menos que el ex secretario de Defensa Enrique Cervantes Aguirre, su compadre, quien nada hizo para apoyarlo en los años de encierro. En su última intervención antes del veredicto, Quirós toma la palabra y a propósito recuerda su origen de artillero, arma a la que perteneció hasta principios de los 60 cuando pasó a la infantería. Asegura que su persona y trayectoria fue sometida a un “ablandamiento artillero en los medios de comunicación”. —Al parecer somos los “narcotraficantes desconocidos” a estas fechas —dice en alusión a los 14 mil detenidos por delitos contra la salud en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues sólo un testigo los ha identificado. —Tengo dos años, dos meses y un día detenido en esta prisión por un delito que, reitero, no cometí. Tengo 792 días aquí. Manifiesto que la publicidad que se le dio a nuestra captura fue como la de un logro más de la lucha contra el narcotráfico —dice antes de repasar los dichos que a su juicio muestran la ilegalidad del juicio. Cuando Acosta toma la palabra deja sobre su asiento un rosario y un librito con la imagen de San Judas Tadeo, no ha dejado de leerlo mientras su coacusado habla. Dice que la fiscalía militar no ha presentado una sola prueba en su contra y, por el contrario, su defensa ha acreditado su inocencia. Recuerda que Adrián Carrera no pudo sostenerse en sus dichos. —El señor fiscal habla de probidad y honradez de los testigos protegidos: es un insulto al instituto armado, es un insulto al consejo de guerra y es un insulto a todos los miembros del Ejército —clama con ese tono de voz metálico que rebota en las paredes. Más adelante, luego de refutar la supuesta cercanía con El Señor de los Cielos, el brigadier concluye—: Ratifico mis servicios prestados al Ejército y a la patria. A partir del mediodía, los integrantes del consejo de guerra se encierran para deliberar en secreto. Tardan más de cinco horas y al caer la tarde aparecen en el estrado para leer el veredicto. El juez llama por su nombre y grado a cada uno de los acusados y les hace saber la pena. Acosta Chaparro es sentenciado a 15 años de prisión por ser culpable de narcotráfico y cohecho. Se le destituye del grado de general brigadier y se le condena a no usar uniforme e insignias. Quirós Hermosillo escucha el resolutivo que lo sentencia a 16 años de prisión por los mismos delitos y queda inhabilitado para ostentarse como general de división, usar las insignias y uniforme. Todos los asistentes en posición de firmes escuchan la voz del juez. —Comandante de guardia, escolte a los prisioneros—. Acosta agacha la cabeza, Quirós está a punto de estallar. Se rompen filas y un viejo general que conoció a Acosta desde los años 70 exclama: —No puedo creer cómo alguien con fama de cabrón dentro del Ejército casi se quiebra—. Uno de sus interlocutores dice sobre él ante varios reporteros: —Quienes lo conocemos sabíamos que estaba quebrado. Posdata El 19 de noviembre del 2006 Quirós Hermosillo falleció en una cama del Hospital Central Militar tras padecer una larga agonía por cáncer. Durante el velatorio llegó su compadre Cervantes Aguirre, quien de inmediato fue “invitado a retirarse” por la hija del general. Acosta Chaparro ganó un amparo contra la sentencia por narcotráfico y dejó la prisión militar el jueves 28 de junio de 2007. Los crímenes que se le imputan por la guerra sucia quedaron sin efecto por desvanecimiento de pruebas ante la justicia castrense. En la justicia civil hasta el verano de este año no había sido encausado. Veledíaz. Periodista. *** De “avestruz” por HÉCTOR DE MAULEÓN Nadie sabe dónde está. Trabajaba como diseñador gráfico en una empresa de Mexicali que hacía gafetes de identidad. No ganaba siquiera para rentarse un departamento: seguía viviendo en la casa de sus padres. Lo llamaban Félix. En 1997, sus jefes le encargaron un juego de identificaciones que serían usadas durante una convención de miembros de corredores de inmuebles. Las estaba diseñando cuando un cliente apareció en la empresa con intención de hacer un pedido de gafetes para una firma publicitaria. El cliente iba acompañado por un colombiano. Un hombre que hablaba demasiado alto, y al que por eso apodaban El Gritón. “Me dan ganas de decirle que se salga del taller”, le dijo Félix a un compañero. “No me puedo concentrar con este ruido”. El compañero respondió en voz baja: “Cálmate, porque éste es de cuidado”. El Gritón no oyó la conversación, pero le llamó la atención el trabajo que el diseñador estaba haciendo. “Qué bonitos gafetes”. Antes de irse, le pidió el número de su celular. “Puede haber por ahí un encarguito”. Le llamó esa misma tarde para pedirle una cita. Félix tuvo desconfianza. Pero andaba corto de dinero, y terminó por citar al colombiano para las diez de la noche, frente a las oficinas de la policía judicial del estado. “Pensé que si era de cuidado, yo podía estar protegido en ese sitio”, diría después. El Gritón lo aguardaba en una camioneta Dodge de color azul, con techo y cofre de color plata. No se anduvo con rodeos: mostró un gafete de la policía judicial del estado y le preguntó si se sentía capaz de falsificarlo. “La paga es buena”. Félix se amedrentó, rechazó el encargo y se fue a su casa. Pero había cometido el error de entregar su número telefónico. El Gritón lo buscó insistentemente, lo acosó durante un mes, hasta que el diseñador se sintió asustado. Para quitárselo de encima, le dijo que la computadora con la que podía hacer el trabajo no era suya, sino de la empresa, y que además se trataba de una máquina muy lenta. El Gritón se exasperó: “No me andes con pendejadas. La gente a la que le interesa el trabajo tiene mucho dinero y no se anda fijando en esas cosas. Investiga cuánto cuesta la computadora. Te llamó más tarde”. Félix sintió que tiraba al vacío. En internet encontró una Pentium con digitalizador óptico, cuyo precio era de cinco mil dólares. Pensó que una suma tan alta desanimaría a El Gritón, pero se equivocó. Esa misma tarde, éste le llevó el dinero al taller. “Pura moneda americana”. La máquina fue comprada en Estados Unidos. Félix sufrió con una infinidad de detalles técnicos, pero al fin pudo instalarla. “Hazme una prueba —dijo El Gritón—. Saca un gafete”. “Aquí no”, le respondió el diseñador. “No quiero involucrar en esto a la empresa”. El colombiano decidió llevarlo a una casa de la colonia Virreyes. “Me van a matar por traerte aquí”, le dijo. La casa estaba vacía. Había pocos muebles y un hombre con aspecto de policía al que llamaban Lalo. Ahí, el colombiano le entregó un gafete y una credencial de la judicial. “Ponte a trabajar”, le ordenó. El diseñador se tardó dos días. Pero logró imitar los documentos “hasta en el color”. “¡Quedaron al chingadazo!”, dijo el otro muy contento. Al día siguiente le llevó veinticinco fotografías. “Son para pegarlas en las credenciales. Tú inventa los nombres, menos en ésta, que tiene que ir a nombre de Juan Carlos Ramos”. Félix miró la foto. Había un hombre robusto, moreno, de bigote ralo. El Gritón le pagó mil 200 dólares. “¿Ya ves qué fácil?”. Cuando Félix se despidió, alegando que debía volver a su trabajo, el colombiano sonrió: “¿Cuál trabajo? ¿No te das cuenta dónde te has metido? Estas gentes son muy pesadas. Ya no te puedes salir. Incluso ya no vas a poder seguir trabajando en la misma empresa”. El falsificador del cártel Comenzaba 1998. Una noche en que Félix conversaba con amigos frente a la casa de sus padres, una Suburban negra se aproximó por la calle. “Sube. Te quiere conocer el patrón”. Había pasado un año desde la falsificación de las credenciales. De vez en cuando, El Gritón le daba a regañadientes unos cuántos dólares, “para gastos”. Pero a Félix no le alcanzaban ni para activar su celular. Menos, para reparar su viejo Thunderbird, que se había quedado tirado desde hacía tiempo. La Suburban lo condujo esa noche al fraccionamiento Las Fuentes, hasta una calle solitaria en la que había varios vehículos con el motor encendido. Dentro de una camioneta Lobo, se hallaba el patrón. Éste se presentó: “Gilberto Higuera Guerrero”. Era el sujeto cuya fotografía había puesto a nombre de Juan Carlos Ramos. Su cabeza tenía precio. Le apodaban El Gilillo. Félix subió a la camioneta. El patrón le ofreció un cigarro y le dijo la razón por la que lo andaban buscando: la fecha de las credenciales había expirado, era necesario hacer un juego nuevo. Sólo que no iba a ser tan fácil como la primera vez: para evitar falsificaciones, la Procuraduría acababa de poner un holograma en las credenciales de los agentes. “¿Lo puedes copiar?”. “Sí —dijo Félix—. Pero tienen que comprar otro equipo”. El Gilillo reclamó: “Ya te hemos dado mucho dinero, pero dice El Gritón que pides más y no quieres trabajar”. Félix supo en ese instante que El Gritón se estaba quedando con la paga, pero guardó silencio. Se puso a temblar cuando el patrón le dijo: “Ya hasta te íbamos a levantar”. “La computadora que tengo no puede hacer hologramas. Hace falta un equipo más potente”, tartamudeó el diseñador. El Gilillo le ordenó que lo buscara, y le entregó un rollo de billetes verdes. Dos mil 500 dólares, “para gastos”. Le ordenó también: “Activa tu celular, y repara tu vehículo”. Luego, el convoy se alejó. Los hologramas podían hacerse en serigrafía, con una impresora de resina térmica que costaba 15 mil dólares. Félix se lo informó a uno de los ayudantes del patrón. Una hora después de la llamada, le llevaron a su casa una bolsa con dinero, y le ordenaron que rentara un departamento para instalar el equipo, un sitio donde pudiera trabajar sin que nadie lo viera. Encontró un buen lugar en alguna de las unidades del Infonavit. La reproducción del holograma no fue nada sencilla, pero al fin pudo preparar 30 juegos de gafetes y credenciales, entre las que estaba “la del mero jefe”: el hermano de El Gilillo, Ismael Higuera Guerrero, alias El Mayel, cabeza del brazo armado y uno de los operadores más violentos del cártel de los Arellano Félix. El diseñador recibió siete mil dólares por el trabajo. Los derrochó en pocas semanas en la intensa noche mexicalense, y no volvió a ver a nadie hasta que la fecha de las credenciales expiró nuevamente. En diciembre de 1998, el propio Gilillo fue a buscarlo al departamento. Félix había comprado una cámara Casio para poder tomar las fotos él mismo. “Quería que todas tuvieran el mismo formato”. Pero el grupo que había que retratar no estaba completo, “algunos andaban trabajando en Tijuana y Ensenada”. Le dijo Gilberto: “Voy a mandar por ti mañana para que tomes las fotos que faltan”. Al día siguiente, a las dos de la tarde, un hombre silencioso lo recogió en una pick up. Cambiaron de vehículo en un entronque. Luego, con el acelerador a fondo, se trasladaron a Tijuana. Cuando aparecieron las primeras casas de la ciudad, el hombre informó por radio: “Ya traigo al fotógrafo”. Le contestaron: “Súbelo, pero ‘de avestruz'”. El hombre le pidió que se tumbara en el piso, y no alzara la cabeza hasta que se lo ordenaran. Félix obedeció. Tal vez por primera vez se vio a sí mismo metido hasta el cuello en la delincuencia organizada. Iba tumbado en el piso de una camioneta, mientras los otros cruzaban claves extrañas. Al fin, se oyó una puerta eléctrica que se abría; bajó del auto y avanzó por el jardín de una casa “de tipo griego, en desniveles”. En la sala aguardaban dos hombres de saco y corbata. Los retrató. Nunca supo quiénes eran. [Pero en esos años, en Tijuana, no había más ley que la de Ramón y Benjamín Arellano Félix. “Súbelo, pero ‘de avestruz', habían dicho a través del radio. Félix comprendería después que “subir” era la palabra que se usaba cuando alguien iba a encontrarse con los jefes máximos.] Así que al terminar la sesión “lo bajaron”, otra vez “de avestruz”. Pensó que lo llevaban a Mexicali, pero la camioneta tomó el camino de Ensenada. Félix fue introducido en una casa que tenía piso de mármol verde y carecía de muebles. Sólo había un televisor de pantalla grande, rifles de asalto y varias mochilas. Ahí estaba Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, acompañado por un sujeto apodado El 85, y por otro al que le faltaban tres dedos y le decían El Quemado. Al poco llegaron Gilberto y su antiguo conocido, El Ronco. Les tomó las fotos mientras ellos conversaban: hablaban de los Arellano Félix, de un hombre al que tenían castigado en un lugar llamado “la casita”, y al que El Mayel decía que había llegado la hora de perdonar. “Levántenle el castigo”, ordenó. Hablaban también de embarques y desembarques, de un grupo de federales al que apodaban Los Felicianos, y que colaboraban con ellos, brindándoles protección. Todo lo hicieron como si Félix no estuviera presente. Regresó a Mexicali con el bolsillo retacado de dólares, y la impresión de que “ya me tenían confianza”, de que al paso del tiempo se iba convirtiendo en uno de ellos. Fue así como el narco lo devoró, como se convirtió en el falsificador oficial del cártel. En la madrugada del 4 de mayo de 2000, la policía recibió una llamada anónima: unos hombres disparaban al aire y escandalizaban en una casa cercana a la Universidad Autónoma de Baja California. Un grupo de élite se trasladó al inmueble y fue recibido a tiros. Se trataba, sin embargo, de disparos inútiles: los agresores se hallaban totalmente alcoholizados. Fueron sometidos con facilidad. Sólo uno siguió disparando desde la parte alta de la casa. Uno de sus cómplices le dijo por radio: “Ya estamos dados, date tu también”. Era El Mayel. Se dice que pocos minutos después de la detención, timbró el celular del capo. Un militar contestó la llamada. —Como hombres —le dijeron—, ¿lo tienen vivo o muerto? —Vivo —respondió el militar. —Entonces, como hombres, ¿cuánto para que lo entreguen, como se encuentre? El militar colgó. Cuando la niebla provocada por las granadas de humo empezó a disolverse, el grupo de élite decomisó dólares, joyas, armas… y varias credenciales de la policía judicial del estado. La suerte de Félix había quedado echada. Lo agarraron en el departamento que había rentado en el Infonavit, y en el que estaba viviendo desde hacía dos años. El Thunderbird había vuelto a descomponerse. La policía aseguró la Pentium, la cámara Casio y varios juegos de fotos. Las pruebas de las credenciales falsas salían por racimos de los cajones. Aunque Félix decía que lo había hecho todo por miedo, que era una víctima más de la ley de la plata o el plomo, le fincaron acusaciones por falsificación de documentos públicos y asociación delictuosa. Eso, para abrir boca. Llegó a la representación social desencajado y tembloroso, pidiendo que lo volvieran testigo protegido. Lo llamaron “Félix”. Pero tenía poco qué aportar. Su nombre habría de perderse entre la montaña de fojas que forman el proceso contra el operador más sanguinario y violento del cártel de los Arellano Félix. De Mauleón. Su libro más reciente es Como nada en el mundo (Planeta, 2006). |
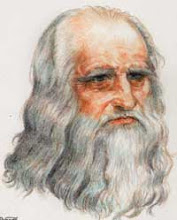
No comments:
Post a Comment