Madrid. Hace unos días, en El Escorial, uno de los símbolos del nacional-catolicismo español encarnado por la dictadura de Francisco Franco, tuvo lugar un seminario sobre El pensamiento vivo de Allende. Desde distintas ópticas, un grupo de académicos y periodistas, convocados por la Universidad Complutense y La Jornada, analizamos la vida y coherencia política del dirigente chileno Salvador Allende, principal constructor de la vía pacífica al socialismo que culminó en 1973 con el golpe de Estado del general Augusto Pinochet.
Como apuntó con certeza Pablo González Casanova, “el pensamiento vivo de Allende no es lo que pensaba Allende; es lo que piensan los chilenos hoy”. Y en parte, eso tiene que ver con la distorsión de la memoria. Con la inconsecuencia entre el discurso y los hechos. Con las diferencias entre el país formal y el Chile real. Pero también con el “empobrecimiento” de palabras como liberación, democracia y socialismo, desprovistas de su sentido humanista, anticapitalista y antimperialista por políticos y parlamentarios neoliberales que se dicen socialistas.
Allende entendía la democracia como participación. “La democracia se vive, no se delega”, decía. Y como político en campaña pugnó siempre “por conciencias que votaran y no votos sin conciencia ni ideas, sin principios ni doctrina”. Impulsó una ciudadanía plena para romper con el subdesarrollo; un cambio social democrático a la chilena. La suya, repetía, era una “revolución inexportable”. Temprano, supo detectar el surgimiento de una burguesía rapaz trasnacional, y contra ese poder económico defendió el proyecto social de largo plazo de la Unidad Popular (UP), dentro de la legalidad burguesa que había heredado.
En su lucha contra la “colonización del pensamiento” utilizó el marxismo como método de análisis, no como receta. Y le sumó los valores universales de la revolución francesa y la experiencia acumulada por la izquierda chilena desde finales de los años 30, cuando el radical Pedro Aguirre Cerda lideró el Frente Popular. Según Joan Garcés, en 1939, ante la imposición sangrienta del franquismo en España y la capitulación de la tercera república en Francia, Aguirre Cerda pudo parar el golpe porque en la Casa Blanca estaba Franklin D. Roosevelt. Pero en 1973 Allende y la UP no pudieron detener el pinochetazo, porque un “delincuente” gobernaba Estados Unidos: Richard Nixon.
Nixon dijo que había que “hacer aullar de dolor a la economía chilena”. Y ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutar un plan de desestabilización bajo los parámetros de la guerra sicológica contrainsurgente. Para ello, Washington contó con la complicidad de las trasnacionales ITT, Anaconda y Kennecott Copper, y la de los poderes fácticos chilenos. En particular, con la vieja oligarquía, afectada por las nacionalizaciones de los sectores minero y bancario, y por la reforma agraria allendista. También se aprovechó del mito de la constitucionalidad de las fuerzas armadas; recurrió al terrorismo mediático del grupo Edwards y sumó la legitimación ideológica de una jerarquía católica conservadora que sacralizó el terrorismo de Estado, mediante lo que Franz Hinkelammert llamó la “teología de la masacre”.
En ese contexto, el de Pinochet no fue un cuartelazo común. Más allá de su calificación de fascista o bonapartista, la junta militar consumó la contrarrevolución burguesa. No fue una dictadura cualquiera: fue un modelo diseñado e impulsado desde los centros hegemónicos en Washington, con el objetivo de asegurar la preservación del sistema de dominación capitalista. Chile fue un laboratorio que tuvo en las fuerzas armadas su columna vertebral y el soporte último de la fortaleza de un nuevo Estado autoritario y clasista, como instrumento puro de los clanes monopólicos-financieros.
A sangre y fuego, bajo la tutela de los militares facciosos, llegaba a su fin el modelo desarrollista del capitalismo dependiente en América Latina, y daba inicio una nueva fase de acumulación bajo la hegemonía de las trasnacionales. De la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, Chile se convirtió en el proyecto piloto del neoliberalismo. Los profundos cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas fueron acompañados por los esfuerzos orientados a destruir los patrones éticos, ideológicos y culturales de la sociedad chilena, a fin de imponer otros basados en el consumismo, el individualismo y la competitividad interpersonal. Bajo la retórica libre empresista y de defensa del “dios mercado”, se pretendió encubrir el designio de colocar todo el andamiaje estatal al servicio de las ganancias del capital privado, doméstico y foráneo. Además, el “proceso de purificación” de los golpistas tuvo, entre otras tareas, la despolitización de la ciudadanía; eliminar la sociedad política y borrar el pensamiento democrático de Allende.
En su discurso postrero, con La Moneda en llamas, Allende reiteró que quería ser recordado “como un hombre digno que fue leal a su patria”. La política también implica un ejemplo de moral; no cualquiera tiene el valor de morir como murió Allende. Hasta en eso dijo lo que pensaba e hizo lo que dijo. Y mal que les pese a algunos segmentos de la “izquierda” que terminaron por asimilar la idea de que la simple discusión sobre el itinerario pinochetista de transición constituía una posición “sectaria”, “militarista” y de “peligroso juego a la dictadura” –según ha escrito Darío Salinas–, lo de Allende es una herencia. Su pensamiento y su proyecto siguen vigentes, hoy que la concertación gobernante ha dado por finalizada la “transición” en Chile.
El allendismo es un modo de entender la historia, de construir la historia. La historia se construye con valor personal, con coherencia, con compromiso, no con el cálculo político ni siendo prisionero de un pragmatismo intrascendente. Todo eso también se hace soñando. Y Salvador Allende fue un gran soñador.
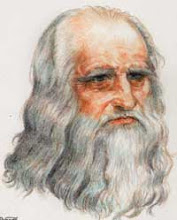
No comments:
Post a Comment