El último suspiro del Conquistador / I
Don Martín Cortés, segundo Marqués del Valle, mandó grabar en la primera tumba de su progenitor, a modo de epitafio, unos versos apresurados:
Padre cuya suerte impropiamente
Aqueste bajo mundo poseía
Valor que nuestra edad enriquecía,
Descansa ahora en paz, eternamente.
Ja, ja, ja. En esa sepultura, ubicada en la iglesia de la localidad sevillana de San Isidoro del Campo, el Conquistador duró sólo tres años, pues fue mudado, dentro del mismo recinto, a un nicho junto al altar de Santa Catalina; Dos décadas más tarde, sus huesos cruzaron una vez más el Atlántico y fueron depositados en el templo de San Francisco de Texcoco, en donde pudieron relajarse por medio siglo. En 1629 las autoridades virreinales pusieron los despojos junto al altar mayor del convento de San Francisco, pero setenta años después, por necesidades derivadas de una remodelación, fueron trasladados a la parte posterior del retablo. En 1794 Cortés fue exhumado por enésima vez, esa sí para darle gusto, y enterrado donde había deseado yacer: en la iglesia anexa al Hospital de Jesús. Pero en 1823 volvieron a molestarlo pues se temía que, al calor de las pasiones independentistas, las turbas profanaran la tumba del Conquistador. Lucas Alamán escondió los huesos bajo una tarima y propaló la especie de que habían sido enviados a Italia. 13 años después, ya calmadas las aguas, Cortés fue reubicado en un nicho en el mismo establecimiento, en donde lo dejaron en paz hasta 1946, cuando un grupo de historiadores fue a tocarle el timbre para efectos de autenticación. Los expertos dieron el visto bueno y el certificado de validez a los restos, volvieron a meterlos en el hoyo del que los habían sacado y hasta la fecha, que se sepa, siguen en ese sitio.
Lo que nadie supo, en cambio, es que Cortés, en su último viaje a la Península, había llevado con él a Tomás, un indio de la región del Usumacinta que dominaba los secretos del almacenamiento de almas. Conoció al brujo en el curso de su expedición a Las Hibueras y desde entonces lo mantuvo a su lado. El Conquistador entendía que ese procedimiento habría de garantizarle la existencia eterna.
Lo cuenta Eraclio Zepeda en un relato que puede escucharse aquí. Todavía en la actualidad, dice Jacinta por su parte, los enfrascadores o almeros recorren los pueblos de la región en busca de agonizantes (o, mejor dicho, de familiares de moribundos, que son los que todavía pueden abrir y cerrar el monedero); una vez contratados, permanecen al lado del enfermo, como zopilotes solícitos y discretos, a la espera del último suspiro. Cuando éste se acerca, el especialista tapa cuidadosamente una de las fosas nasales del agonizante (existe toda una discusión y una lucha entre escuelas en torno a si debe ser la izquierda o la derecha), aproxima a la otra un pequeño frasco, amarra las quijadas con un pañuelo grande para que la boca quede bien cerrada y, en el momento preciso, capta la exhalación postrera y cierra de inmediato el recipiente con un tapón de cera de abeja mezclada con chicle natural de la región, logrando un cierre perdurable y totalmente hermético. Luego, por un pequeño cargo extra, deposita el frasco, por tiempo indefinido, en uno de esos muebles a los que llaman almarios.
Dicen que la precisión y la oportunidad son fundamentales a la hora de atrapar el ánima del expirante, pues si ésta se mezcla con aire común y corriente, el resucitado será por consecuencia lerdo y distraído, o incluso tarado, y que si el recipiente se deja unos segundos de más en la fosa nasal del cadáver, se contaminará con efluvios mortíferos que tendrán por consecuencia un resurrecto desapegado y cruel. El frasco debe contener el alma y nada más. Pero, hasta donde se sabe, este debate técnico y sus derivaciones no ha podido ser zanjado en la práctica, pues todas las almas enfrascadas siguen esperando su momento de licuefacción.
Jacinta conoció al que luego sería su marido, Antonio, en la estación ferroviaria de Montparnasse. Ella había terminado la carrera de Antropología y estudiaba una maestría en París; él, físico, estaba por terminar un doctorado. Ella aprovechaba unos días libres para conocer Ginebra y él iba a una visita de investigación al laboratorio del CERN en Meyrin. Cruzaron las primeras miradas en el andén y ambos repararon en un detalle común: ella llevaba pegado a la mochila, y él impreso en la camiseta, el emblema de Los Pumas. El flechazo fue fulminante y poco más tarde, en los alrededores de Le Creusot, platicaban, como si se conocieran de toda la vida, muy pegaditos la una junto al otro en los asientos hinchados del tren rápido que hace el recorrido de París a Ginebra. No sin temor de que la considerara excéntrica o de plano loca, Jacinta le dijo que había objetos de culto que tendrían que ser tomados más en serio por las ciencias exactas y le citó el caso de los frascos de los almeros, con los que había tenido contacto en una práctica de campo, y en los que ella sospechaba que había algo más que una última bocanada de dióxido de carbono exhalada por un agonizante. En otras circunstancias, él habría tomado la observación por una chifladura, pero los ojos de Jacinta, grandes y hermosos, le ganaron la partida al escepticismo científico que caracterizaba al aspirante a doctor. Para cuando pasaron por Lyon, ambos habían perdido interés en sus respectivos destinos originales; en Chambéry descendieron del tren, se fueron a buscar un hostal y permanecieron en él los siguientes tres días. En los pocos momentos que hubo para la conversación, Antonio se comprometió a poner todo de su parte para analizar el contenido de los frascos chiapanecos.
Hasta entonces, Jacinta no le había contado todo a su amante súbito. No le había dicho, por ejemplo, que en una práctica de campo logró recibir hospedaje en la casa de un viejo almero y que su anfitrión le tomó confianza, tanta, que en una ocasión se animó a dejarla sola en la vivienda mientras él acudía a la cabecera municipal a gestionar unas escrituras; que ella aprovechó la ocasión para hurgar en un almario antiquísimo y que en ese mueble, vio un pomo al que había amarrada una cadenita; que pendiente de ella había un blasón inconfundible: las siete cabezas y los cuatro elementos de los cuarteles —el águila bicéfala, las tres coronas, el león rampante y el castillo torreado sobre un torrente— eran referencia inequívoca al Marquesado del Valle de Oaxaca, es decir, a Cortés; que no dudó un segundo: que robó el frasco, que abandonó de inmediato la casa del pobre almero despojado, que regresó en cuanto pudo a la Ciudad de México, que puso el recipiente a buen resguardo, en una bodega de la azotea de casa de sus papás, y que en los meses siguientes hurgó en crónicas y reproducciones facsimilares hasta que dio con una tenue referencia a la discretísima existencia del almero Tomás y concluyó que se había convertido en la feliz propietaria del alma de don Hernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano; ah, y que deseaba revivirlo sólo para ver qué pasaba. Y ahora, dice la computadora, hay que teclear la palabra “continuará”.
* * *
El próximo 24 de septiembre iban a cumplirse 64 años de una de las últimas masacres perpetradas por las fuerzas militares alemanas en el extranjero: en esa fecha del año 1944 (habían transcurrido menos de cuatro meses desde el asesinato, a manos de la 2ª División Panzer, de 240 mujeres, 205 niños y 197 hombres en la iglesia de Oradour-sur-Glane, en Francia), el alto mando de las tropas nazis en Italia llevaba a cabo un operativo de represalia —la Operación Piave— contra la población civil del pueblo de Bassano, que tantos hijos suyos daba a la resistencia partisana. Entre los días 20 y 28 fueron asesinados 264 varones adultos, ancianos y niños. El 24 los ocupantes ofrecieron a todos los hombres de la localidad que si se entregaban les respetarían la vida y que serían destinados a los batallones de trabajadores civiles o a la brigada antiaérea. 31 muchachos que creyeron en la propuesta se presentaron ante los nazis y de inmediato fueron maniatados, inyectados con algún sedante y ahorcados con pedazos de cable telefónico en los árboles de la plaza.





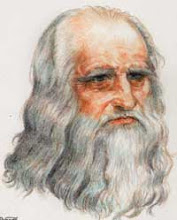
No comments:
Post a Comment