Haití: buen provecho, señor
Haití, su tragedia (su condición permanentemente trágica, no el terremoto del otro día que la hizo visible de nuevo), es una metáfora de la nuestra. Pero, ¿cuál? No lo sé: al comenzar a escribir estas líneas, lo confieso, no lo sé. Haití fue la primera colonia europea de América que logró su independencia, en 1803. México fue el primer país del continente que se libró de la tiranía imperial de la Iglesia, mediante las Leyes de Reforma que Benito Juárez promulgó en 1850, y fue también el escenario donde, en 1910, se gestó la primera revolución social del siglo XX, casi una década antes que la de Rusia.
¿Y luego? Haití es el país más pobre de América (y el tercero más pobre de la Tierra), pero en 2009 su economía registró un crecimiento de 2 por ciento. México, una dizque potencia emergente, tuvo un retroceso económico de 8 por ciento (el dato exacto se conocerá dentro de pocos días), el peor que ha sufrido desde el crac de 1929. Como lo han ilustrado las imágenes noticiosas de la prensa, el de Haití ahora es un Estado fallido, que de hecho ya no existe: la ONU y las fuerzas armadas de Estados Unidos entraron a suplantarlo. El mexicano también es un Estado fallido, como lo reafirman, día tras día, con su pujanza y fortaleza, las empresas distribuidoras de sustancias ilícitas y las 15 mil muertes provocadas por el gobierno
(o lo que sea) de Felipe Calderón, supuestamente para combatirlas.
Con 9 millones de habitantes, de los cuales 7 millones 200 mil viven en la miseria, Haití no se compara con México, donde en una población de más de 100 millones de personas, 60 millones viven en la pobreza y, de éstas, 40 millones no tienen asegurada su comida de mañana. ¿Cuál es, pues, la metáfora? Desde Montevideo, donde ha confesado a sus amigos que quisiera escribir unas palabras de aliento sobre Haití, pero no se le ocurre ninguna, y por lo tanto se limita a enviarnos un abrazo despalabrado
, Eduardo Galeano acaba de publicar un ensayo acerca de la efímera democracia haitiana y del saqueo que esa desdichada nación del Caribe ha sufrido desde siempre.
Pues bien, la democracia
mexicana nació el 2 de julio de 2000 y murió, sin que nos diéramos cuenta, de inmediato, el primero de diciembre de ese mismo año, cuando Fox asumió la Presidencia de la República blandiendo una imagen religiosa para anunciarnos, entre líneas, que la revancha de los cristeros caídos en la guerra de 1923 sería implacable.Y así nos fue. Con el ascenso del PAN al poder, y al calor del entusiasmo democrático
, prosiguió el saqueo tal como era bajo el dominio del PRI, sólo que acompañado de una contrarrevolución ultraconservadora que hoy sueña con quemar en la hoguera, como brujas medievales, a las mujeres que aborten.
Hace 30 años, exactamente en febrero de 1980, estuve por única vez en mi vida (hasta hoy) en Haití. Llevaba semanas en Santo Domingo esperando un giro bancario para regresar a México y de pronto se dio la oportunidad. En aquellos días, los dominicanos celebraban poéticamente el trágico desembarco del patriota Francisco Alberto Caamaño, que a bordo de un yate llamado Black Jack, intentó repetir la hazaña de Fidel Castro en el Granma. Pero no tuvo tanta suerte. El ejército, al que había pertenecido con el grado de coronel, lo esperaba en la costa y lo acribilló junto a sus hombres. No se salvó nadie. En los años 70, finalizada la dictadura de Balaguer, la gente adquirió la costumbre de recordar a Caamaño arrojando claveles al mar para tejer una hermosa alfombra que se mecía en febrero, a la orilla del malecón, con el vaivén de las olas.
Había llegado a Santo Domingo invitado por el periodista Ramón Emilio Colombo, un reportero que en México se hizo célebre con el mote de El Calabazón debido a su ocurrente y calva cabeza. Colombo vivía en el garaje de una casa de buena familia y dormía sobre un colchón en el suelo, de modo que puso otro para mí y me hizo una clara advertencia: “Cada vez que vengas, fíjate si los postigos de las ventanas están entornados; si están entornados, vete a tomar café y demórate hasta que se vaya la jeba (muchacha)”.
Y, en efecto, tres o cuatro veces a la semana, los postigos estaban entornados y la jeba era, además de preciosa o por lo menos muy guapa, siempre distinta: aquella frenética actividad sexual formaba parte de la idiosincrasia del país, era una manera de vivir y la única explicación de por qué yo no ligaba nunca. Excluido del resto de la población por motivos culturales, me incorporé al gueto de los extranjeros en que vivía mi muy querida amiga marsellesa Michélle Jacob, que al igual que Colombo y una inglesa llamada Linda, había pasado unos años en México y decidido probar fortuna en el Caribe.
Un viernes en la mañana, Michélle y yo volamos en un avión de Air France a Puerto Príncipe. Llevábamos, entre los dos, 40 dólares: más que suficiente para turistear tres días. Nos alojamos en un hotel del barrio Caja de Cartón, cerca de la Aduana y del Correo (edificios que ahora, supongo con horror, serán tumbas de escombros) en una zona muy céntrica. La habitación costaba cuatro dólares por noche y el baño estaba al final del corredor, pero para entrar había que saltar una perpetua peregrinación de hormigas rojas, que desfilaban como una columna militar, de 20 en fondo.
No perdimos un instante. Recorrimos la ciudad en tap-tap (camionetas de transporte público pintadas de colores), subimos a Pétion Ville (la Montaña Negra), el barrio de los ricos, las embajadas y la ONU (en cuyos jardines en estos días duermen los periodistas foráneos), entrevistamos a un valiente conductor de radio, que estaba amenazado de muerte por la dictadura de Baby Doc; asistimos al sitio donde los tonton-macoutes (los tíos del saco
, es decir, la policía secreta de Duvalier) habían decapitado a un militante opositor, y nos reunimos clandestinamente con dos redactores del semanario comunista Le Petit Samedi Soir (algo así como la pequeña gaceta del sábado
).
Compramos muñecos de vudú, para clavarles alfileres y hacerle daño a alguien que nos cayera gordo, y polvos de magia negra y también para el amor. Presenciamos una ceremonia de rarrá (versión ligth del vudú, que se practica sólo durante la Cuaresma); estuvimos en un palenque de gallos; vimos un cortejo fúnebre seguido de una banda de música que entraba a un cementerio pero no caminaba detrás de ningún ataúd, y no nos atrevimos a comer unas extrañas hamburguesas que nos sirvieron en un café, porque al destaparlas para echarles catsup descubrimos que, dentro de la mía, había hormigas vivas, y dentro de la de Michélle plumas de pollo.
Desde que bajamos del avión hasta que nos fuimos de Puerto Príncipe tuvimos en todo momento la certeza de encontrarnos en África central, pero si algo nos marcó, en medio de tanta miseria y de tanta belleza, fueron los niños pordioseros, con sus enormes ojos tristes, que pedían limosna, arracimados a la puerta de los restaurantes, lloriqueando tres palabras insoportablemente irónicas: Bon gout, monsieur! Bon gout, monsieur!
(buen provecho, señor).
Tres décadas después, ante las fotografías de prensa que muestran a jóvenes, cuchillo en mano, peleando por comida entre las ruinas de Puerto Príncipe, se me ocurre que a la mejor esa es la metáfora que ando buscando: en México sucede lo mismo, pero aquí los que le arrebatan con ferocidad lo más indispensable a los desamparados son gente finísima, que se viste con trajes de Armani, figura entre los ricos más ricos del mundo, y cuenta con una caricatura de gobierno
(o lo que sea) que en todo momento la protege, la apoya y la obedece.
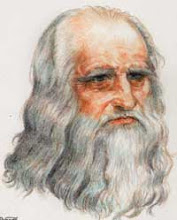
No comments:
Post a Comment