Hay un dato que parece genérico con respecto a la celebración de las dos fechas que definen al dilatado y tumultuoso espacio anímico, moral y social en el que la sociedad mexicana logró gradual y muy lentamente la forma de un estado-nación entre 1810 y 1910: en 2010 los mexicanos no nos ponemos simplemente de acuerdo en torno a qué, cómo y cuándo celebrar. Más aún: frente a los dilemas y los desgarriamientos actuales que conmueven al país, muchos ni siquiera se encuentran en ánimo de celebrar.
El gobierno federal, ocupado por Acción Nacional desde 2000, ha privilegiado la vindicación del movimiento de Independencia por encima de los rituales que, en la segunda mitad del siglo XX, cifraron los paralajes públicos de una memoria que, año con año, reiteraba la apropiación ideológica y propagandística, por parte del PRI, de la herencia de la Revolución. Asombra la cantidad de esos rituales que han sido suprimidos: ya no hay desfile con porristas y acróbatas de la CTM el 20 de noviembre; el recuerdo de Plutarco Elías Calles se quedó sin el día fastuoso que le deparaban los priístas anualmente en el Monumento a la Revolución; el 5 de febrero se celebra el lunes previo, que ya no es Día de la Bandera, pero como acto banal y de asueto, eximiendo a todos los que tenían que soportar el calor en la explanada del Zócalo durante horas y horas. Las razones de este intento de reconfigurar la memoria pública son menos sencillas de lo que se cree; pero hay dos, entre ellas, cuya lógica no acierta a transformarse en una efectiva logística pública y simbólica que sustiya la antigua y poderosa función ritual que concedía tanto consenso al Estado.
En el centro de la iconografía de la Independencia se encuentra esa parte de la Iglesia que, en contra de su propia jerarquía, decidió sumarse a la insurgencia. Es el momento en que la Iglesia se conviete en un sinónimo de la fundación de la nación, así sea gracias a los curas que se enfrentaron a ella misma (Con el apoyo al II Imperio de Maximiliano la Iglesia habría de renunciar a esta funcion nacional). La Revolución, en cambio, al menos la antigua historia oficial de la gesta que separa y une a Madero con Carranza, define un ámbito de secularización radical, hasta llegar incluso al jacobinismo, cuyo sentido de modernidad se deriva esencialmente de este conflicto.
Desde 1914 hasta la fecha, acaso, en la retórica revolucionaria la Iglesia es sinónimo de atraso, oscurantismo e intolerancia. En esa retórica, estar contra la Iglesia es estar con el futuro. Por su parte, la escasa intelectualidad católica mexicana del siglo XX nunca supo como revertir esta doxa liberal.
La segunda razón por la que la nueva oficialidad panista ha tratado de suprimir o desplazar del centro de la atención los rituales de la memoria de la Revolución es más prágmática y accidental: se cree que suprimiendo su evocación, su iconografía pública, se cartografía la historia en un antes
y un después
de que la derecha ascendió al poder máximo de la República. Es un deseo y un espejismo a la vez: el deseo de situarse en el umbral de los símbolos actuales de la modernidad. El espejismo: ese después
ya no es tan claro en 2010 como podía serlo en 2000.
El PRI, por su parte, atraviesa por un desasosiego de sus identidades históricas no menos dilemático. La homologación entre su ideología, su retórica y sus símbolos con ese acontecimiento que el mito acabó llamando Revolución
, dependía firmemente de su capacidad para incluir a todos su protagonistas a la vez, como un gran retablo nacional: Madero, que combatió a Zapata; Carranza, que combatió a Villa; Obregón, que combatió a Carranza; todos ellos podían ser parte del mismo limbo emancipador si el final era claro. Y ese final, que era un comienzo a la vez, estaba grantizado por su lelatad a la era del callismo, el momento fundador de una historia de 70 años, que se inicia con el Partido Nacional Revoucionario.
Su dilema es que todo lo que aconteció en México desde los años 90, la democratización, la liberalización, la caída del nacionalismo, si algo vuelve inadmisible es la memoria de ese termidor de la Revolución Mexicana que representó el callismo. En la actual retórica del PRI, la Revolución aparece como un discurso desvencijado por el simple hecho de que no cuenta con lo esencial de una semántica efectivamente histórica: es decir, el efecto de poder vincular simbólicamente el pasado con el futuro.
En el otro lado, y como ya es su costumbre, la izquierda ha enmudecido. Y su silencio es el síntoma de un desacuerdo interno que aparece finalmente como una memoria reprimida o suprimida, que le veda cualquier posibilidad de establecer un discurso más o menos coherente sobre su pasado reciente. Siempre y cuando entendamos el término discurso como un lazo o un nexo social. Sus sectores más fuertes, más institucionales, digamos, en el seno del PRD, sobre todo, mantienen una lealtad ya incomprensible a la vieja retórica, más que del nacionalismo, del estatismo revolucionario. Es decir, un discurso que ya no cuenta con los territorios institucionales en los que solía materializarse en afección pública. Mientras que sus principales dirigentes, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, sigan manteniendo que el PRI fue el que los abandonó en 1988 y no ellos al PRI, en cuestión de construcción de su pasado, las cosas no van ir muy lejos.
La nueva izquierda podría contar con un discurso que hoy sería esencial para rencontrase a sí misma: la idea de que la Revolución, como toda revuelta moderna, produjo grandes transformaciones sociales, pero también un nuevo sistema de apropiación asimétrica del poder. Y por ello sería preciso pensar más en los cambios del futuro, que en aquello que nunca lograron, ni lograrán realizar: los cambios del pasado.
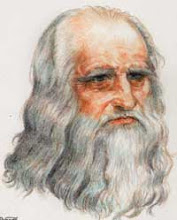
No comments:
Post a Comment