Vindicar la obra de Roberto Bolaño (1953-2003) como una escritura moral ha sido uno de esos ejercicios con los que una parte de la crítica literaria, acaso la más ávida de iconos destellantes, ha oscurecido (o banalizado) uno de los esfuerzos más dedicados a encontrar ese complejo y refractario lugar desde donde la literatura deviene aplicación (o la posibilidad de la aplicación) de una crítica a toda forma de moral. Hay quienes, por ejemplo, encuentran en esa obra, o al menos en los textos que Bolaño dedica a pormenorizar los embalajes de las prácticas más emblemáticas del poder actual, un intento por diseccionar o viviseccionar el lugar del
mal absolutoen los tiempos que corren. Más allá de que esa visión supone de antemano, en quienes la afirman, que sabrían cómo y dónde operaría el
bien absoluto, nada más alejado del entramado sobre el que Bolaño desplegó deliberada y muy laboriosamente el intrincado laberinto de los órdenes que significan a su literatura. Al respecto, el mismo Bolaño escribió alguna vez (en Un narrador en la intimidad) un breve excurso:
La cocina literaria, me digo a veces, es una cuestión de gusto, es decir, es un campo en donde la memoria y la ética (o la moral, si se me permite esta palabra) juegan un juego cuyas reglas desconozco. El talento y la excelencia contemplan, absortas, el juego, pero no participan. La audacia y el valor sí participan, pero sólo en momentos puntuales, lo que equivale a decir que no participan en exceso. El sufrimiento participa, el dolor participa, la muerte participa, pero a condición de que jueguen riéndose. Digamos, como un detalle inexcusable de cortesía.
La risa de Bolaño es tal vez su mayor legado. Esa meticulosa ironía con la que destroza página tras página toda ontología del poder, todo fin trazado a lo largo de los relatos que imaginan al deseo, y a su consumación, como una afirmación interminable del control. El control sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre el deseo mismo... del otro. Al final de ese viaje en el que sólo queda no un cuerpo, sino un maniquí; no una mente sino un depósito de la inconexión; no un deseo sino una alucinación.
La escritura de Bolaño no nos remite, como la del modernismo, a esa fantástica heterotopía de la perpetua incompletud; ni a los exóticos paisajes que nos deparó la singularidad de las narrativas del boom; nos remite a ese estado de excepción en el que la vida no tiene ni siquiera tiempo para pensar en su sentido: en el que la trama de lo que somos
es sólo flujo, flujo incodificable, ingobernable, que escapa a la posibilidad de ser axiomatizado o vertido en un orden definido. El flujo de la violencia, el flujo de la ciudad, el flujo apodáctico de la política, el flujo del nómada.
Es una de esas escrituras que nunca sabremos porqué es tan eficiente, tan eficaz, tan terráquea, tan hábil para enunciar lo que evade aparentemente cualquier estrategia de enunciación.
Nació en Chile, creció en México y escribió la mayor parte de sus libros en España, pero su patria son los que han sido alcanzados o arrastrados por la descodificación, que ni siquiera representan un número en la estadística, por el pudor del exceso estadístico; aquellos que deben incluso pedir prestado un rostro o cuyo rostro aparecerá tan sólo como epitafio para documentar su anonimato. El orden más natural de lo que fue el siglo XX: el cuerpo mudo, blanco del consumo, del artificio, de la manía de la sobrerrepresentación.
Pero lo más ingenuo sería pensar que la imaginación de Bolaño se centra en esa labor de revelación de lo inefable de la normalidad, de lo grotesco del consenso. Por el contrario, es la labor de quien logró encontrar la poesía en el lugar más inhóspito e inimaginable del ser: ahí donde vivir no significa más que sobrevivir, donde el presente y el futuro colapsan en un tiempo estriado, corrugado por el afán de destrabar el colapso mismo.
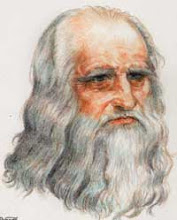
No comments:
Post a Comment