Ilán Semo
Si algo había caracterizado a la izquierda desde los pasados comicios presidenciales era la impotencia para transformar el movimiento civil del año 2006 en un efectivo afán para propiciar reformas institucionales. Aislada por su incapacidad de advertir los profundos cambios que se han operado en las mentalidades y en las prácticas de la ciudadanía (que no en sus instituciones ni en la sociedad política) –cambios que apuntan hacia un consenso cada vez mayor del principio de pluralidad–, se había confinado en la impresión de que la sociedad aguardaba una solución confrontacional, extrainstitucional, al problema de la legitimidad del actual gobierno. Nada más alejado de un cultura política (cada día más reflexiva) que hoy rechaza (y ve con extrañeza) cualquier tipo de tentación carismática como vía para rencontrar su relación con el Estado. Y nada también más distanciado de las expectativas de ese movimiento civil que, desde 2006, espera ver dividendos a la altura de su capacidad de resistencia.
La propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo una consulta popular organizada por las autoridades electorales locales para dirimir el destino de la ley Calderón en torno a las atribuciones de Pemex, pone un alto a la pendiente de la automarginación en la que se había recluido el reclamo de ampliar las vías democráticas para consolidar el reordenamiento del dominio civil. La idea no es nueva. Se remonta a los orígenes mismos de la respuesta que desató la iniciativa oficial de privatizar prerrogativas públicas que la Constitución confiere para la extracción y elaboración de los hidrocarburos. Pero de ahí precisamente su relevancia. Habla, de alguna manera, de la sensibilidad de una administración local para ofrecer una opción democrática a un dilema que los partidos políticos habían convertido en un eje de su propio protagonismo y de negociaciones que ya nadie entendía desde hace semanas.
La ocasión para promover la iniciativa de la consulta popular organizada por las autoridades que competen al caso (todas las otras “consultas populares” se habían eclipsado por su carácter engorrosa y enojosamente informal) es más que adecuada. Daría el voto a los que hoy sólo tienen una opinión (prácticamente privada), es decir, la mayoría. Y otorgaría a la ciudadanía el poder que formalmente le está reconocido por la ley: un poder por encima del propio Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en un asunto, como el del petróleo, que demanda por una vez (ahora sí sin lisa de demagogia) el “concurso de la nación”.
Quien esté dispuesto a poner a prueba el consenso de su proyecto debe pasar por esta prueba. ¿No acaso reside en esta disyuntiva la vocación democrática?
El tema Pemex ha causado ya no una división sino una escisión en la clase política como no se había visto desde el año 2000. La pregunta ya no es cómo repararla sino cómo dirimirla. Porque en el método que se siga para hacer frente a este dilema se halla la posibilidad misma de reagrupar y consolidar un consenso que es imprescindible para el funcionamiento institucional y que se ha deteriorado a ojos vista.
Existen dos opciones: dejar que el Poder Legislativo decida o (en caso de que la consulta abarcara al país) que decida la ciudadanía.
Hasta ahora, frente a este tipo de disyuntivas, el Congreso nunca ha optado por buscar su propia legitimidad ampliando los espacios de participación y votación. En rigor, ha funcionado como un dique para impedir que “la política” salga de las manos de los políticos. Tal vez ha llegado la hora del cambio. Un cambio en el que la sociedad se apropiaría de un derecho –o del derecho– para definir el rumbo de su representación. Con ello destrabaría a la vez un proceso en el que lo democrático de la democracia ha quedado paralizado en un orden –confiscado por las maquinarias de los tres grandes partidos– que derrota cualquier concepto de representación.
Es la oportunidad para que el Congreso recapitule sobre los orígenes mismos de su legitimidad y su poder. Sería su prueba de fuego para volver la mirada por una vez y escuchar no la voz sino el voto de quienes hipotéticamente representa.
La propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo una consulta popular organizada por las autoridades electorales locales para dirimir el destino de la ley Calderón en torno a las atribuciones de Pemex, pone un alto a la pendiente de la automarginación en la que se había recluido el reclamo de ampliar las vías democráticas para consolidar el reordenamiento del dominio civil. La idea no es nueva. Se remonta a los orígenes mismos de la respuesta que desató la iniciativa oficial de privatizar prerrogativas públicas que la Constitución confiere para la extracción y elaboración de los hidrocarburos. Pero de ahí precisamente su relevancia. Habla, de alguna manera, de la sensibilidad de una administración local para ofrecer una opción democrática a un dilema que los partidos políticos habían convertido en un eje de su propio protagonismo y de negociaciones que ya nadie entendía desde hace semanas.
La ocasión para promover la iniciativa de la consulta popular organizada por las autoridades que competen al caso (todas las otras “consultas populares” se habían eclipsado por su carácter engorrosa y enojosamente informal) es más que adecuada. Daría el voto a los que hoy sólo tienen una opinión (prácticamente privada), es decir, la mayoría. Y otorgaría a la ciudadanía el poder que formalmente le está reconocido por la ley: un poder por encima del propio Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en un asunto, como el del petróleo, que demanda por una vez (ahora sí sin lisa de demagogia) el “concurso de la nación”.
Quien esté dispuesto a poner a prueba el consenso de su proyecto debe pasar por esta prueba. ¿No acaso reside en esta disyuntiva la vocación democrática?
El tema Pemex ha causado ya no una división sino una escisión en la clase política como no se había visto desde el año 2000. La pregunta ya no es cómo repararla sino cómo dirimirla. Porque en el método que se siga para hacer frente a este dilema se halla la posibilidad misma de reagrupar y consolidar un consenso que es imprescindible para el funcionamiento institucional y que se ha deteriorado a ojos vista.
Existen dos opciones: dejar que el Poder Legislativo decida o (en caso de que la consulta abarcara al país) que decida la ciudadanía.
Hasta ahora, frente a este tipo de disyuntivas, el Congreso nunca ha optado por buscar su propia legitimidad ampliando los espacios de participación y votación. En rigor, ha funcionado como un dique para impedir que “la política” salga de las manos de los políticos. Tal vez ha llegado la hora del cambio. Un cambio en el que la sociedad se apropiaría de un derecho –o del derecho– para definir el rumbo de su representación. Con ello destrabaría a la vez un proceso en el que lo democrático de la democracia ha quedado paralizado en un orden –confiscado por las maquinarias de los tres grandes partidos– que derrota cualquier concepto de representación.
Es la oportunidad para que el Congreso recapitule sobre los orígenes mismos de su legitimidad y su poder. Sería su prueba de fuego para volver la mirada por una vez y escuchar no la voz sino el voto de quienes hipotéticamente representa.
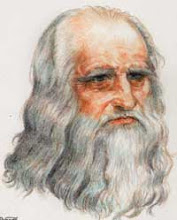
No comments:
Post a Comment