José María Pérez Gay/I
La primera mención de un Estado fallido la hallé en un discurso de Madeleine Albright, secretaria de Estado del presidente Bill Clinton, que, en 1999, habla de estados fallidos y adelanta dos ejemplos conocidos: Somalia y Pakistán, carentes de un poder central y del dominio íntegro de su territorio y, al mismo tiempo, capaces de tolerar la privatización de la violencia. Madeleine Albright añadía “un grupo de estados africanos que nunca aprendieron nada sobre la soberanía en un sentido moderno –el incuestionable control militar sobre sus fronteras, una administración vigente en todo su territorio y la confianza de los ciudadanos en el Estado”.
Según Albright, al Estado fallido lo caracteriza sobre todo la pérdida del control del proceso de integración geográfica. Si los estados modernos surgen gracias a un proceso de integración, un Estado que ya no domina su territorio pierde una gran parte de la ayuda de su población, disminuye la recaudación de impuestos y ve cerrarse la llave de los principales ingresos. A veces, el poder central no garantiza formas confiables de los ingresos fiscales y entonces contrata agencias privadas, que retienen una parte de recaudación y el ejemplo es la Europa del siglo XVIII.
En New & Old Wars: organized violence in a global era (Nuevas y viejas guerras: la violencia organizada en la época de la globalización), Mary Kaldor señala: “En lugar de los obedientes secretarios del Partido Comunista de Uzbekistán o de la república de Ucrania, ahora surgen estados fallidos como la Federación de Yugoslavia, que después de muchos años de una guerra sangrienta desapareció del mapa, o, sin duda, los territorios dominados por los señores de la guerra africanos o asiáticos que hunden a sus países en el terror.
El Estado, indica Max Weber, detenta el monopolio de la violencia legítima y además se preocupa siempre por la seguridad de sus miembros, la gobernabilidad de sus instituciones y su crecimiento económico y social
. Así, algunos estados fallan al rendirse a la privatización de la violencia y, por eso, aunque las rebeliones terminan con frecuencia en múltiples ocasiones en baños de sangre, los historiadores rehabilitan a los desheredados y les hacen justicia.
Los mercaderes de la violencia de nuestros días no son los habitantes del siglo XVI, ni mucho menos los miembros de las guerrillas clásicas de la década de 1960 del siglo XX. La privatización de la violencia no necesita del aval del Estado y por eso, en octubre de 2002, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, le indica a Hu Jintao, presidente de China: No podemos darnos el lujo de otro Estado fallido como Afganistán
. De esta manera Annan se refiere al periodo durante el cual ese país era la guarida del terrorismo internacional.
Los estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso la destrucción
y se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional
. Y su grave déficit democrático
priva a sus instituciones de auténtica sustancia.
El 18 de mayo de 2004, Mary Kaldor publica un mapa donde divide en dos categorías los estados al sur del Sahara. La primera abarca los estados que funcionan y son todavía gobernables. Entre ellos: la República de Sudáfrica, Botsuana y Nambia y Zimbabue. Al incluir también a Zimbabue, la cartografía de sus estados no fallidos, la señora Kaldor no es muy estricta. Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, emprende la privatización de la violencia desde arriba
en Timor Oriental o en la Serbia de Slodovan Milosevic. Sus veteranos de guerra, la mayoría soldados niños, no mayores de 12 años, son asesinos implacables y se deleitan con la violencia de una manera no ejercida siquiera por la policía o el ejército. Ghana y Gabón –cuyo presidente desde 1967, El Hadj Omar Bongo Ondimba (antes se llamó Albert-Bernard Bongo), es el gobernante más longevo de África.
“En Somalia, Sudan, Burundi, Angola, Chad, Liberia, Sierra Leona, así como en la República de África Central o los dos Congos, el poder del Estado ha desaparecido –escribe Kaldor en 2004, y en esas sociedades no existe ningún derecho o ley; ningún ciudadano paga impuestos fiscales, ni cuenta con un sistema de salud, ni mucho menos con uno educativo. La seguridad de los habitantes de estos países dejó de existir desde hace mucho tiempo. Se trata de entidades caóticas e ingobernables”.
Si el fracaso de un Estado se prolonga durante largo tiempo –y además de un modo irreversible–, vale la pena preguntarse por las causas del desastre. En la mayoría de los casos el denominador común es la pobreza. En la Privatización de la política internacional (2006), Bernd Ludermann ve en las fragilidades de los estados fallidos la causa y, al mismo tiempo, la consecuencia de su miseria económica. Hace más de cincuenta años sabíamos que en un Estado débil y en quiebra, el desarrollo económico no tiene la menor oportunidad
.
Liberia, el mayor de los estados fallidos, se aproxima a su desaparición: “En Liberia se constituyó el primer apartheid de África, y a lo largo de toda su historia la opresión, exclusión, represión, gobiernos dictatoriales, conflictos armados, revoluciones y magnicidios fueron moneda corriente”, escribe Mary Kaldor. Los señores de la guerra liberianos se dedicaron a financiar grupos armados para mantener el poder y la riqueza personal, profundizando así los conflictos, en lugar de establecerse como gobernantes en pos del bien común. Liberia es un país en la costa oeste de África ubicado junto a Sierra Leona y Costa de Marfil, y se ha visto inmerso en dos guerras civiles recientes (1989-1996) y (1999-2003) que han costado la vida a más de 200 mil personas, desplazando a cientos de miles de sus ciudadanos y devastando su economía. México no es, desde luego, Liberia. El Estado mexicano no es un estado fallido, tiene otra historia y ha sobrevivido a innumerables obstáculos que atentaron contra su propia existencia.
Si la crisis global que sepultó al neoliberalismo no se hubiera presentado con tal fuerza, el Estado habría sido arrastrado por la globalización de los mercados y, por eso mismo, su presencia sería en nuestros días casi virtual. Mientras otras naciones con un nivel de desarrollo avanzado adoptaron nuevas estructuras y se hicieron más fuertes, los países más pobres no pudieron consolidarse más que al amparo de un imperio neoliberal protector.
El sueño de Friedrich August von Hayek, el profeta del neoliberalismo, consistía en imaginar que poco a poco el mercado despojaría al Estado de sus símbolos de soberanía. Mañana sería la moneda, pasado mañana la ciudadanía, y después culminaría con la privatización de la salud y de la educación, y, por si fuera poco, la victoria del derecho sobre la ley haría que la autonomía individual fuese ilimitada. En este sentido, la responsabilidad social del Estado sería cada vez más restringida, mientras que la responsabilidad individual debería aumentar.
La política no es, según Hyek, sino la sombra que proyecta la gran empresa sobre la sociedad, y seguirá siéndolo mientras el poder resida en la empresa para beneficio privado a través del control privado de la banca, la tierra y la industria, reforzado por el dominio de la prensa, las agencias de noticias y otros medios de publicidad y propaganda
.
¿El Estado mexicano es un Estado fallido? No lo creo. Aunque los hechos duros nos adviertan que nadie nos garantiza la seguridad; que el reino de la impunidad se extiende cada día más y que nuestro crecimiento económico es, desde hace 25 años, casi igual a cero. Su historia nos demuestra lo contrario.
En Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Jürgen Habermas afirma que el problema de la validez moral del Estado se confunde casi siempre con la cuestión referente a la razón sociológica de vigencia del poder estatal, ya que, al buscar la justificación del Estado, se nos remite a su reconocimiento por la democracia, y sobre todo se nos remite a las ideologías legitimadoras dominantes.
Nadie cree en la actualidad que todas las normas emanadas de la legislación democrática sean derecho justo en virtud de una misteriosa predestinación metafísica. ¿Pero qué hacer cuando se trata de un acto estatal moralmente reprobable, en cuyo caso no tiene mayor importancia si semejante acto es o no legalmente irreprochable? Muchos, ciertamente, califican de heroica una concepción del Estado y del derecho que cierra las puertas a toda resistencia moral. La verdad es lo contrario. Es heroica aquella concepción que no resuelve unilateralmente –como escribía Hermann Heller poco antes de la caída de la República de Weimar– el conflicto de deberes, sino que reconoce su trágica insolubilidad y, a la par, el derecho moral a resistir. Es trágico que toda realización del derecho dependa del demonio del poder, pero es reprobable la santificación ética de ese demonio que hoy corre por buena.
Por esta razón la legalidad del estado de derecho no puede sustituir a la legitimidad. La teoría del Estado se halla ante el hecho de que, ni una supuesta armonía del derecho y del poder, ni la legalidad, pueden justificar el Estado de modo universal. Pero ocurre que todos los que llevan las riendas de poder político afirman hallarse al servicio de la justicia. Como se sabe, el poder se apoya en las órdenes que se cumplen, pero el cumplimiento, en todas las formas de señorío, vive y se alimenta esencialmente de la creída justificación de la orden. Siempre los que gobiernan tendrán el mayor interés en hacer ver que el Estado que rigen es expresión de la razón moral.
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra gobernanza: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía
. Gobernar en la democracia significa colocar los intereses superiores de la nación por encima de los intereses individuales o de grupo. Sólo así será posible apagar el encono que amenaza con mantener dividida a nuestra sociedad. ¿Será mucho pedir?
La justificación del Estado nunca puede consistir en armonizar, cueste lo que cueste, el derecho con el poder. Porque todo poder estatal debe su existencia y su figura a la voluntad humana, demasiado humana, y en él concurren, junto con las fuerzas morales más sobresalientas, proporciones enormes de tontería, de estupidez, de malignidad, vileza y arbitrariedad.
El Estado es el único antídoto eficaz contra el veneno de la impunidad política y jurídica que nos gobierna; en el territorio de la impunidad, el cinismo es la verdadera filantropía. Desde la Carta de deberes y derechos, de Luis Echeverría, pasando por la Renovación moral, de Miguel de la Madrid, al gran sueño de la modernización y nuestra inclusión en el primer mundo de Carlos Salinas de Gortari y el tobogán de la ignorancia y la decrepitud intelectual de Vicente Fox, siguieron existiendo los dos Méxicos. Sus polos inconciliables saltan a la vista. Una nación alberga en su seno a dos sociedades absolutamente distintas, dos tiempos históricos, dos espacios culturales. Luego de contrastar opulencia y miseria, monopolización y carencia, la metáfora se agota en sí misma, el mito de la desigualdad se extenúa en el círculo vicioso: nunca el México de abajo alcanzará al de arriba.
Una nueva verdad científica –dijo Max Planck, uno de los teóricos de la física cuántica– no triunfa porque se logre convencer a sus opositores y se haga ver las cosas con claridad, sino porque los opositores acaban por morir y surge una nueva generación que se familiariza con la nueva verdad. La apreciación de Planck puede extenderse a otros terrenos. A principios del siglo XXI han desaparecido en México los propietarios retóricos de la Revolución Mexicana, el estado de derecho brilla más que nunca por su ausencia y el Estado laico tiene, al parecer, fecha de caducidad. No es posible establecer ninguna diferencia entre estados fallidos y estados fuertes, la única diferencia del Estado radica en la distinción de lo justo y lo injusto. El Estado social moderno se convierte en estado de derecho sólo mediante una definitiva emancipación que trascienda el mercado y se convierta en el espacio público político. Soy optimista: creo que nos hacen falta dos o tres generaciones de mexicanos para llegar a esa conciencia jurídica y social. Sin embargo, la única tarea que nos convoca a todos es evitar que el poco porvenir quede entregado a los núcleos inertes de autofagagia y gusto de sangre, de desprecio y ladinismo, de racismo y barbarie que nos dominan.
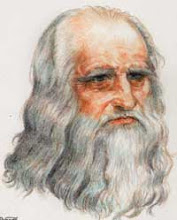
No comments:
Post a Comment